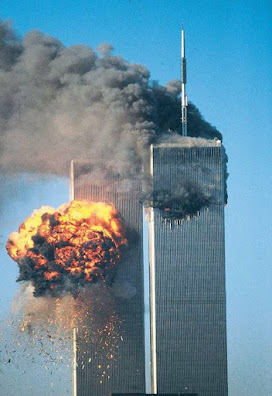P
Preescolar
Es la mañana inaugural de un mes de septiembre y
te ves con short rojo oscuro y camisa blanca, el uniforme modificado
por tu madre hace una semana para remediar una talla mucho mayor de la
que tu cuerpo demanda. Calzas unas botas lustradas, colegiales, y aunque
has olvidado cómo llegaron a tu casa, sabes ya que no te durarán mucho,
como ha sentenciado tu padre luego de probártelas. Ha sido un amanecer
de ritual, tu primer curso escolar.
Hay una excitación palpable, empiezas la escuela y es un comienzo
añorado, porque casi todos a tu alrededor te han convencido de que te
gusta estudiar. Aún desconoces lo que eso significa; no obstante, lo
intuyes como lo próximo en esta nueva etapa de la vida. Reconocerás
pronto tu preferencia por la instrucción, así, a secas, no el estudio.
Tal decisión no te la formularás en la escuela primaria, tendrás que
asumirla por tu cuenta, con la ayuda de varios consejos útiles que te
dará un profesor sensato del futuro.
Pero es 1977 y entras de la mano de tu madre a la escuela tras una
corta travesía, les ha bastado caminar media cuadra para llegar. Estás
en un grupo de niños de aspecto similar. Son el centro de las miradas de
quienes continúan en grados superiores, un detalle que presagia una
tradición previsible cada noveno mes, pues al final, ustedes son los
principiantes.
Seguir leyendo en Hypermedia Magazine











Hoy me desperté con una canción en la mente. Me pasa a menudo; claro, como a casi todo el mundo. Ya sé que en esta diversa extensión de tierra y agua que llamamos planeta también los hay que pueden vivir sin música y, cuando tienen poder, obligan a los demás a hacerlo so pena de increíbles castigos corporales, cárcel y demás. Pero este recuerdo es puramente personal.
Admito que tiene que ver con una época específica, la del año en que salió un disco de un hasta entonces desconocido grupo de rock español. Muy lejos de España, en medio del Caribe, uno casi ni se enteraba de la cantidad de acontecimientos por suceder en 1989, así que para qué referirnos al mayor número de canciones que se estrenarían también ese año.
En nuestro caso, si me permiten hablar por mi generación, marcaría el inicio del choque violento con la realidad. Uno aprendería, muy dolorosamente, a comprobar las promesas vanas del discurso oficial y a distanciarse de la imagen más utópica que teníamos del país, todo con la velocidad con que pasarían aquellos doce meses.
Y sí, había persecuciones, arrestos violentos, presos políticos, amenazas latentes de condenas al ostracismo, pero tal vez como la mayoría de los compatriotas optaba por hacerse de la vista gorda, nadie se enteraba. Todo aquello, como en una canción de Rubén Blades, ocurría en otras naciones centro y sudamericanas. Uno, al final, tenía sus expectativas, las lógicas de la edad. Volver a los 17, cantaría Violeta Parra.
Entonces, en algún lugar del centro de Cuba, en algún radio con señal de FM sonaba aquella canción y uno se quedaba ensimismado. Parecía la banda sonora perfecta para quienes en aquel tiempo empezábamos a decirle adiós a la adolescencia. No lo pensaba, pero suponía que tendría que agradecerle a alguien su osadía al no haber ignorado aquella cinta magnetofónica con un tema y el nombre del grupo que poco o nada le decía.
Años después, cuando trabajé en esa misma radio FM, comprobé -si la memoria no me falla- que al final la dichosa cinta no había llegado por “envío”, la selección que alguien en alguna oficina del edificio de 23 y M del Instituto Cubano de Radio y Televisión, escogía para enviar a provincias; sino que “le había dado entrada” algún antiguo “Jefe de Música”, licencias que se permitían algunos “del interior”.
Y honestamente le estaré siempre en deuda. Es lo que muchos todavía no entienden, el hecho de que en el contexto cubano, todas esas relaciones/negociaciones/orígenes importan demasiado. Casi nada era absolutamente casual, aunque, por supuesto, uno puede sólo teorizar sobre esto a la vuelta de los años si se mira a la isla desde la distancia.
Casi un lustro después del lanzamiento del disco, me lo topé en formato CD. Me lo cedió un amigo, que tenía varias amistades allende los mares. Supongo que lo había recibido como regalo, aunque quiero también aventurarme a asegurar que él mismo lo había pedido expresamente, tal vez tras haber escuchado aquellas canciones en cualquier tarde angustiosa en los “montes verdes” donde transcurría su banal existencia.
Al grupo lo incluimos en un programa nocturno en el que hablamos de las bandas y solistas españoles de finales de los 80, con la poca información que teníamos, que nos llegaba, o lo que es lo mismo, que dejaban pasar. Otro amigo y yo, él bastante mejor informado gracias a colegas y turistas, creíamos que de aquella formación pop-rock ya no quedaba nada, ni nombre ni integrantes ni grabaciones.
Fue después, en la diáspora, en los inicios de YouTube que me di a buscar aquel tema memorable. Para mi sorpresa, la canción tan influyente décadas atrás se ha convertido con el paso de los años en todo un clásico musical de la época.
El grupo: La Frontera y su cantante Javier Andreu siguen activos. Aquí dejo el video oficial, por si alguien no los conoce y para quienes los recuerdan. La canción se llama El límite y, como dije al inicio, hoy me desperté con ella en la mente.











El gran cantautor cubano Pablo Milanés falleció a finales de noviembre en España.Tras leer la crónica de un amigo escritor, me animé a escribir la mía que publicó Hypermedia Magazine:
Estar habituado a algunas redes sociales supongo
que ayuda cuando uno, que no ha superado la experiencia de trabajar en
una sala de redacción, quiere mantenerse enterado, que no informado,
sobre ciertos acontecimientos.
Sin embargo, en mi caso, las redes han tenido a veces un impacto
adverso cuando han sido el único medio por el que primero me he enterado
de la muerte de alguna celebridad querida o emocionalmente cercana.
Creo que con cada una el luto se lleva de distinta manera.
Con los cantantes y músicos, me pasa que la primera reacción es ir a YouTube y buscar aquellos temas que me impactaron.
Con los escritores, tiendo a buscar o imaginar dónde podría estar aquel
libro suyo que leí una vez y que me obligó a procurar sus obras
anteriores o a estar pendiente de las próximas.
La noticia de la muerte de Pablo Milanés me ha zumbado a ese pedazo
personal de la memoria en una de las habitaciones del caserón de una
pequeña ciudad en el centro de una isla. Una casa, un pueblo, un país
que, al menos como yo los conocí, ya no existen.
Seguir leyendo en Hypermedia Magazine











Supongo que desde siempre me hayan alertado
sobre el paso del tiempo, sobre cómo a veces lo podría percibir aceleradamente
o de manera lenta e imperceptible. Todavía tengo la impresión de que puedo
reconocerme en instantes muy específicos de mi pasado, pero es una sensación
muy volátil, pues me ocurre que me olvido de muchas cosas en estos tiempos o a
esta edad.
Hace veinte años del 11 de septiembre, tal
vez el primer anuncio de que la visión personal que tenía del mundo se iba a
hacer añicos, como las torres gemelas del World Trade Center. Por muchas
circunstancias, recuerdo exactamente dónde estaba cuando todo ocurría, aunque
la dimensión exacta del hecho no la empezaría a apreciar hasta muchas horas
después.
Ese día llego a mi oficina del Periódico
Vanguardia de Santa Clara, uno de los pocos puntos de la ciudad –y puede que
del país– con acceso a Internet. He hecho una “actualización” del sitio web,
revisado los emails y en minutos me llamarán para una reunión con un “experto”
venido de La Habana. Es un año de muchos viajes y encuentros, me gusta decir
que ando atareado en el diseño de una estrategia para la prensa digital en
Cuba, (ya sé, la oficialista, la única que puede plantearse semejante
proyecto), pero dicho así sería darle un orden, coherencia e importancia a
aquellas sesiones que nunca los tuvieron.
La reunión con el experto habanero apenas
puede comenzar tras el recibimiento y las palabras iniciales, ni siquiera
llegamos a sentarnos en la oficina del director, ese lugar tan tedioso e
impersonal que luego denominaré como la cámara de torturas; sin embargo, es
septiembre de 2001 y aún me quedan unos gramos de optimismo. En mi
mente todavía ronda el pensamiento de que pronto se cumplirán 14 meses de la
muerte de mi madre, no tengo espacio para mucho más.
Justo antes de entrar, el experto ha
recibido una llamada de la capital, de alguien probablemente encargado de un
medio digital mil veces mejor equipado que el nuestro, en la que le han dicho
que un avión ha impactado contra un edificio en Nueva York.
Volvemos entonces a mi oficina sin ventanas
o con ellas, pero cubiertas por grandes cartulinas que alguien puso para
justificar el uso de un aire acondicionado. Es una chapucería de las típicas de
mi país, pero al menos el tapiado temporal ha servido para sostener el cartel
de Sin Aliento, que mi amiga Adriana trajo de Londres y que nunca usó para
decorar la casa que alquiló en La Habana. De modo que Belmondo, quien nos dejó
hace unos días, y Jean Seberg han sido mis acompañantes durante los
meses pasados y al menos lo seguirán siendo hasta inicios del 2004.
Me conecto. Es una actividad hoy casi olvidada, los ruidos característicos de la conexión vía módem. No creo
que haya tenido una concurrencia tan nutrida como la de esa mañana y eso que el
resto de los colegas del semanario no tienen la más mínima idea de que ha
ocurrido algo tan tremendo. Voy a la página de la CNN, entonces una de los más
populares a la hora de buscar información rápida. Colapsada. Nunca antes me ha
ocurrido algo similar, es también la primera vez que podemos apreciarlo en
tiempo real. Por un instante, como en el día de la visita de Juan Pablo II a
Santa Clara en 1998, me siento una persona que vive “dentro” del mundo.
Cambio rápidamente a El País y aparece
entonces una nota que intenta resumir lo poco que se sabe hasta ese momento. Se trata de
una historia que se va a alargar durante ese día y los siguientes y que seguirá
contándose, desentrañándose y hasta falseándose durante los próximos veinte años.
A pesar del shock inicial, de cierto
sentimiento de tranquilidad al pretender saber qué ha ocurrido, las
“actividades programadas” se retomaron. Nos reunimos y hasta tengo el recuerdo
de que resultó una conversación algo productiva. Tal vez me engañaba pensando que
era parte del aprendizaje, de las responsabilidades de un puesto nuevo. Al
terminar y despedir al experto, algunos colegas comentaban la emisión del
mediodía del noticiero televisivo. La historia ahora incluía dos aviones para
aumentar nuestra curiosidad e ignorancia.
CNN seguía imposible, así que buscaba
informaciones en otros medios. Surgían datos nuevos sobre el ataque,
especulaciones. Por la tarde, noche en Europa, los amigos que vivían en esa
parte del mundo se asomaban al Messenger de Hotmail para compartir lo que
habían visto en los telediarios de sus países. Si alguna vez me había cuidado
de que la ventanita del socorrido software no se mostrar en pantalla para no azuzar la inclinación perversa de algún visitante inesperado, ese día me
tenía sin cuidado. Los acontecimientos, hubiera dicho como justificación y le
habría echado toda la culpa posible a la noticia. “Aquí acusan a un tal Bin
Laden” me aclaraba una amiga desde Lausana. Tendré que hacer algunas búsquedas,
pensaba yo, seguro de que no me sonaba el nombre de tan macabro personaje.
Me gustaría decir que llegó la hora de
salir, que revisé el sitio tras la última actualización, apagué la computadora
y dejé el periódico en bicicleta calle Maceo abajo rumbo a Villa Josefa, pero
sólo estaría relatando la secuencia de eventos de un jornada normal de trabajo.
¿Cómo se mide la normalidad?- pienso ahora que ha pasado tanto tiempo.
Cuando llegué a casa de mi cuñada, mi
sobrino –que ya me supera en altura y en el largo del cabello- jugaba
tranquilamente en su cuna. A esa hora, el suceso dominaba todas las
conversaciones y las imágenes iban saliendo, enfocadas en el impacto del choque
del segundo avión contra la estructura de una de las torres; eran parte del arsenal fílmico que se iba integrando a la memoria en un esfuerzo intelectual para
comprender la intensidad del hecho, su significación, su relevancia, como si
tal cosa fuera posible aquella hora.
-Las dos torres ya se desplomaron- me dijo
alguien.
Ahora me parece que escucho nuevamente esa
frase con sorpresa, pero sin aprensión. Vuelvo la vista y han pasado dos
décadas.
* Al cabo del tiempo











Los cubanos salieron a las calles a protestar contra la asfixia colectiva, a mostrar espontáneamente los deseos de un mejor país. Se vive en la isla una situación más que difícil agravada por el COVID y las desastrosas políticas económicas que el gobierno ha implementado desde el 2020.
Las protestas fueron el resumen de un año en el que la represión y la torpeza gubernamental han minado la confianza del pueblo en quienes los dirigen. A propósito me incluyeron en una selección de opiniones para Deutsche Welle, leer aquí.
Muchas imágenes han circulado sobre las protestas del pasado domingo 11 de julio. En lo personal me impactó particularmente una y me motivó a escribir esta crónica para Hypermedia Magazine. Leer aquí.












Tal vez a principios de 2021, la diferencia más notable respecto al año que dejábamos atrás fue que aumentó
la disponibilidad de tests del COVID en Austria. El gobierno apostó por la estrategia de
chequear al mayor número posible de sus ciudadanos, como medida para controlar
el contagio. Según fueron levantando las restricciones, la evidencia de
un resultado negativo se hizo imprescindible para acceder a algunos de los servicios
que reabrían para así darle al país un cierto aire de normalidad.
Con rapidez se habilitaron los llamados Centros
de Análisis (Teststraße) a los que se podía llegar en auto o a pie para
hacerse la prueba del virus. A uno de ellos, en la antigua Orangerie del
Palacio de Schönbrunn, acudí un par de veces por su cercanía a mi casa; pero también por el incentivo adicional que implicaba el entrar en una
de las antiguas salas de la empleomanía del Imperio Austrohúngaro.
Los Centros sorprendían por su organización,
la rapidez con que tomaban la muestra de tu nariz y la disciplina de todos los
que estaban, como uno, esperando un desenlace optimista para continuar con sus
vidas. Tal vez, como ya llevábamos
varios meses de limitaciones y medidas de contención, quienes aguardábamos en
uno de los grandes espacios de la antigua Orangerie lo hacíamos con resignación y
parsimonia.
Una de las visitas a la Teststraße la
hice con mi esposa. Ambos necesitábamos la prueba
para un acto más bien mundano, el de llevar a nuestra hija a la única peluquera
en Viena con la que consiente en cortarse el cabello. Llegamos, nos separamos
en la mesa donde comprobaban nuestros datos y luego seguí hasta la otra donde uno de los sanitarios me haría el ya familiar test.
Luego pasé a otra sala de espera y me senté
cerca de la puerta para saber cuando mi mujer apareciera. Sin embargo,
ella demoró más de lo habitual. Sucedió que el paramédico, luego de tomar la
muestra, no atinó a ponerla en el tubo de ensayo y tuvo que pedirle disculpas a
Helena y enviarla otra vez a que otro de sus colegas repitiera el test. Y ella,
disciplinada al fin, volvió a la mesa inicial y al final de la cola que formaban quienes habían
llegado después de nosotros.
Nada de esto sabía yo, que ya andaba
preocupado, pensando en cómo reaccionarían los ordenados trabajadores de la
salud de la Orangerie ante un caso positivo. Me venían a la mente
los escenarios más exagerados, como si estuviera en una película
norteamericana de serie B. Se me aparecerían dos o tres miembros del personal
enfundados en los trajes protectores y me informaban que el test de mi esposa
había dado positivo y que debía de acompañarlos.
Me imaginaba la incertidumbre de los demás que esperaban en la sala, tal vez la cara de pánico en alguna viejita de
esas vienesas tan estereotipadas y la de perplejidad de cualquier otro espectador quien estaría cuestionándose si la distancia que habíamos mantenido antes de
llegar a la sala de espera había sido la correcta.
Por fin apareció Helena, casi a tiempo de
saber el resultado de mi test y de que me tocara abandonar el salón. Pensé en cómo
sería la actividad en esa zona del antiguo Palacio Imperial en un día
cualquiera del verano de finales del siglo XIX. Mientras los emperadores y los
miembros de la corte pasearían en los amplios jardines o debatirían sobre las
posiciones lejanas del dominio austrohúngaro, los empleados andarían en su
ajetreo habitual. ¿Cómo habrían sobrevivido a una pandemia?
Helena salió y me relató toda su aventura
previa. Por suerte ambos habíamos recibido nuestros resultados negativos y al
día siguiente podíamos hacer la prometida visita al Salón de la diestra Denise en el Distrito 18.
Según pasaron las semanas la
estrategia del gobierno austríaco continuó centrada en la disponibilidad de
pruebas del virus. El uso de mascarillas continuaba siendo obligatorio y -aunque sea una
realidad que aterre a los antivacunas y propagadores de las teorías
conspirativas sobre el COVID-19- uno ya se había acostumbrado a su uso. Los
tests ahora estaban disponibles en las farmacias, por lo que no había que
trasladarse a los antiguos dominios de la corte imperial o se podían comprar
en algunos supermercados, realizarlos en casa a través de un sitio web,
depositarlos en buzones habilitados para ello y esperar 24 horas por el
resultado.
Mi mujer prefirió este método. Cada
vez que le era necesario trasladarse hacia la oficina en el centro de Viena, se
ocupaba el día antes del ritual del Gurgeltest. A mí me gustaba más la alternativa de
la farmacia. Iba a la más cercana a la casa, esperaba por que saliera el paramédico
y en 10-15 minutos recibía el certificado impreso de los resultados de la
prueba.
Desde el 1ro de Julio el Gobierno
Federal ha levantado algunas restricciones en el país, aunque el ayuntamiento
de Viena ha sido más cauteloso. Todavía quedan algunas, como por ejemplo la necesidad de mostrar los resultados negativos de un test como condición previa para a entrar a restaurantes, atracciones y museos.
He ido unas cuantas veces a la
Farmacia de la Spinnerin am Kreuz en la Wienerberg Strasse, en la que siempre
me recibe un sanitario amable, pero con la expresión de alguien que luce
agotado, ya sea por lo repetitivo de su labor o porque -como todos- no ve la
hora de que la vida retorne a la verdadera normalidad, si es que tal objetivo será posible en 2021. Hablamos poco, lo normal en estos casos cuando no eres el único
cliente y detrás de ti esperan otros también impacientes y preocupados, pero
tengo la impresión de que ya nos conocemos.
No creo que él me recuerde porque como la
farmacia queda en el camino de casi todas mis rutas cotidianas, todos los días compruebo
que hay muchos interesados; aún así le agradezco que siempre me entregue la página
impresa con mucho optimismo, como si el resultado fuera un auténtico alivio
para la ansiedad y no un requerimiento para proseguir con cualquier actividad
de las más terrenales del día a día.
Es cierto que algunas veces sí llegué con
incertidumbre. Ha sido un año en
que la omnipresencia del virus nos ha hecho dudar de lo que en otras épocas eran
resfriados de temporada. Pero al final, supongo, el paramédico se limita a
realizar el test y a protegerse lo mejor posible en caso de que alguno de quienes lo visitan se confirme como portador del virus, por lo que no le hace demasiado caso a la cara que traigas.
Si en los inicios se impuso la protección,
el afán por cumplir con las medidas para evitar el contagio, un año después prima
la necesidad de mantenerse saludable, lo que en estos tiempos se traduce como "libre de COVID-19". Por suerte el programa de vacunación avanza y en una semana
me toca la segunda dosis. Uno trata de mantenerse al tanto de las nuevas
variantes del virus, atento a las cifras de contagio, aunque también quiera convencerse
de que el cierre de este capítulo infernal llamado pandemia está cada vez más
cerca.











Pasó el
verano. Mientras unos hacían planes para viajes internacionales en medio de la
pandemia, nosotros otra vez más, disciplinadamente nos preparábamos para pasar
la temporada en casa. Como en otros años hubiéramos preferido la playa de
Muchavista en el litoral de la Comunidad Valenciana, pero de España continuaban llegando malas noticias sobre el control del virus y además, aventurarse fuera
de las fronteras austríacas suponía demasiado agobio.
Tras el
confinamiento de primavera, agosto parecía sugerir que ya habíamos superado
todo: el virus, su trasmisión, su peligrosidad. Una de las madres del
Kindergarten de mi hija preguntaba por lugares para visitar en Austria, para
luego quejarse de la tradición veraniega nacional de hospedarse cerca de un lago, cuando ella
prefería el litoral turco del Mediterráneo, que en su opinión nunca podría compararse a la oferta local.
Para nosotros las
opciones se centraron en la piscina del Währinger Park. Llevábamos desde el año anterior
preparando una mudanza para un apartamento nuevo en un nuevo proyecto
arquitectónico de la ciudad de Viena, en otro distrito diferente; pero la emergencia
sanitaria del COVID-19 había atrasado las obras, la terminación del edificio y
la entrega de las llaves. Nuestro contrato de arrendamiento
terminaba en agosto; sin embargo, nuestra casera nos permitió quedarnos hasta
que nos concedieran la otra vivienda.
Las
visitas a la piscina del parque también sugerían que la vida ocurría en otra burbuja.
Parecía no haber peligro. Si bien este verano habían limitado la entrada de
bañistas, una vez dentro todos lucían más relajados. No había razón para
juzgarlos, la mayoría eran padres como yo, que habíamos pasado el primer
confinamiento con dificultad al tener los pequeños en casa sin muchas
opciones, toda vez que las áreas de juegos estuvieron cerradas. De modo que supongo que todos agradecíamos cómo se divertían los niños en el agua.
Mi
hija, que el año anterior había preferido caminar por el borde de la piscina
intentando arrancar las piedrecitas de las lozas, parecía haber descubierto las
bondades de la alberca. El agua continuaba fría, como en todos los veranos
vieneses, pero ella había superado la curiosidad y sus propios temores y viéndola sorprenderse de la
aparente inmensidad de la piscina del barrio, uno hasta se sentía complacido.
Se
hablaba poco del virus o se atenuaba un poco su mortalidad, digo yo. Los
restaurantes habían abierto, las máscaras seguían de uso obligatorio en el transporte
público y de cuando en cuando alguien predecía que la temporada otoñal sería
difícil.
Antes del receso veraniego los padres del Kindergarten habíamos vivido varios
días angustiosos ante la espera de resultados de la prueba del virus en otras
familias. Todos dieron negativo, pero luego de la vuelta a las actividades
se repitieron escenas similares: llegaba un email de los administradores de la
guardería con noticias sobre una familia que, debido a los síntomas, había
decidido hacerse la prueba del COVID. Y luego a esperar 24, 48 horas hasta que
estuviera un resultado.
No sé
cómo calibrar la respuestas de los niños ante la situación derivada de la
pandemia, sobre todo en los más pequeños. La mía no parece entender mucho la razón del por
qué ha habido cambios. Siempre nos habían dicho que antes de los tres años
convenía mantener un ambiente estable, pocas variaciones en el día a día, así que uno procuraba seguir la receta de la rutina inamovible. Es que se
avecinaban mudanzas grandes: cambio de casa, cambio de guardería, despedida de los
ya muy queridos primeros amigos.
Me
gusta creer que ella se ha adaptado a todo, porque alguna vez leí sobre la
capacidad de adaptación de los más pequeños en estudios que aludían a
situaciones muy estresantes, como guerras y desplazamientos forzados. De
todas formas, le agradezco enormemente su adaptabilidad. Sus padres, luego de
haber resistido también jornadas de mucho estrés, lograron negociar un último día
en el Kindergarten que iba a coincidir con el de la mudanza. Idealmente
lograríamos trasladar todas las cosas antes de que terminara su jornada en la
guardería, pero cuando uno va a cambiarse de casa es cuando descubre que ha
acumulado tantas objetos que apenas tras colocar los primeros tarecos en el
camión de la mudada, se convence de que no va a terminar en un día. Algún ser
más organizado habrá por ahí, seguro, alguien que tal vez lea esto.
Cuando
mi pequeña y su madre llegaron a casa, todavía estábamos por terminar de poner
todas las cajas en el nuevo apartamento. Ella notó la gente extraña, pero no reaccionó
con el temor acostumbrado. Ya le habíamos dicho que tendría una casa nueva y
por suerte habíamos podido poner todas sus pertenencias en su nuevo cuarto, así
que se quedó tranquila, jugando, inspeccionando el espacio.












“Nueva normalidad” es una frase que ha sido acuñada en estos días de COVID-19. Se refiere al impacto de las medidas adoptadas en los inicios del confinamiento, que alteraron el ritmo normal de vida que teníamos hasta entonces. Como la enfermedad no nos ha abandonado, la precaución y algunas regulaciones han seguido siendo parte de la cotidianidad. Y entre estas, la más visible es la relativa al uso de las mascarillas.En Austria, creo que nos hemos acostumbrado a llevarlas sin muchas complicaciones. Sé que también hemos tenido “protestas” de ciudadanos que alegan que el virus es un invento y que las órdenes decretadas por el gobierno del Canciller Sebastian Kurz son un experimento para coartar las libertades y derechos de los habitantes del país. Sin embargo, luego de las manifestaciones de inconformidad, la gente ha seguido disciplinadamente con las recomendaciones de las autoridades.Al principio, porque ya podemos hablar de un estado inicial en esta pandemia tan extensa, las máscaras o la protección para nariz y boca, como advierten los carteles y anuncios públicos en alemán, eran necesarias en casi todos los lugares. Luego hemos vivido un par de semanas de cierto relajamiento en las que sólo fueron obligatorias en el transporte público. Y justo el pasado viernes 24 de julio, se volvió a imponer su uso en supermercados, tiendas oficinas de correo y bancos.Me acuerdo que a inicios del 2020, cuando el virus sólo “ocurría” en China, había visto a algunos en Viena llevando las ya tan inconfundibles mascarillas desechables azules o verdes. Curiosamente, casi todos estos pioneros en el uso de la protección eran asiáticos. Y si mis primeras reacciones fueron de tildarlos de exagerados, con la llegada del virus y su avance me he dado cuenta de ponerse lo que ahora en Cuba llaman nasobuco, es también una cuestión cultural. En China, Japón, Corea y varios países del Sudeste Asiático, desde los brotes peligrosos de SARS o Gripe Aviar, es común ver a personas llevándolas incluso en días en los que no hay ninguna amenaza de epidemia.Es cierto que en las primeras semanas del confinamiento los expertos sanitarios, los especialistas y los políticos no lograban ponerse de acuerdo sobre los beneficios de las mascarillas. Unos recomendaban su uso y al día siguiente aparecían los demás para señalar la poca evidencia de que protegían contra el virus. Mientras en algunos países donde no era obligatorio taparse la boca y la nariz los casos aumentaban, en otros, como en la vecina Eslovaquia, donde todos llevaban sus vías respiratorias cubiertas, el virus estaba mejor controlado. Creo que fue el detonante para que al fin muchos se convencieran de que efectivamente las máscaras limitaban el contagio.Antes de que volvieran a decretar el uso obligatorio ya estaba adaptado a ponerme una de las de tela, que compramos a una firma local, conocida por sus coloridas ropas para niños. Como debía llevarla en el transporte público, hubo días que salí de casa con ella puesta para hacer el trayecto mañanero hasta el Kindergarten de mi hija. Allí los padres nos saludamos todavía con mascarillas y procedemos de uno en uno a dejar a los pequeños en la Sala de Juegos. Luego el camino de vuelta en tranvía, lo hago sin necesidad de quitarme la pieza de tela y si tengo planeado seguir hacia un supermercado, pues entro al establecimiento como en los días iniciales del encierro.Cualquiera pensaría que los demás, conscientes de que no hay necesidad de llevar protección para hacer las compras, reaccionarían primero con estupor o sorpresa y luego con reticencia y hasta con genio, porque en definitiva este (o sea yo) entra enmascarado para alardear de disciplina y verminofobia y condenarnos al resto por irresponsables. Sin embargo, en realidad nadie me ha hecho el más mínimo caso.Aunque muchos auguraban un caos que arrasaría con las libertades individuales y aunque otros siguen renuentes a dar su brazo a torcer en el tema de las máscaras, concluiría que nos hemos adaptado a llevar protección. Me han sorprendido desde los niños con tapabocas coloridos, hasta los más ancianos con las habituales verde-azules sintéticas.En uno de mis trayectos diarios me entretuve mirando a una abuela de lentos ademanes que bajó del tranvía y mientras quienes viajábamos dentro esperábamos porque el semáforo cambiara, ella caminó hacia uno de los bancos de la parada. Luego se sentó, se quitó su máscara, la dobló cuidadosamente y la guardó en un sobrecito de celofán que fue a parar a la cartera que llevaba. Creo que pocos le han dado el valor a este objeto, que ya puede usarse como referencia del 2020, como lo hizo aquel día la anciana vienesa. Tampoco hay que enfrascarse en una investigación muy rigurosa para determinar cuántos las aprecian, pues basta una simple caminata por el barrio o por otros colindantes para tropezarse con máscaras abandonadas en las aceras, cunetas, jardines, parques infantiles o sitios inalcanzables para los recogedores de basura; en los que, a juzgar por la pérdida de sus colores originales, uno se atrevería a decir que languidecen allí desde el mismo inicio de la pandemia.











Cuando un suceso determinado tiene una duración muy larga, la aproximación informativa que hacen de él los medios de prensa
tiende al aburrimiento y al desinterés. Aburre, porque el impacto de la
revolución digital y el ciclo noticioso de 24 horas, sobre todo en televisión,
ha creado en muchos la falsa percepción de que los informadores abren y cierran
los eventos, o sea que presenciamos el inicio y fin de cualquier cosa que
ocurre siempre y cuando lo televisan. Y como el COVID-19 todavía no
tiene fecha para cuando acabar y quienes lo reportan tampoco saben a ciencia
cierta cómo terminarán estos días de pandemia, se hace difícil mantener el
interés en un recuento diario de contagios, decesos o en medidas
extraordinarias para evitar ambos.
En Austria, donde el gobierno decidió rápidamente decretar el confinamiento, la cifra de fallecidos se informaba al detalle en las primeras semanas. Aunque no eran
mencionados por sus nombres, sí aclaraban algunos datos, por ejemplo, la edad y
si tenían padecimientos previos que el virus habría tornado letales. Sin
embargo, tal balance sólo era posible aquí, donde a pesar de que los infectados aumentaban según pasaban las horas, las muertes no se dispararon como en otras naciones que en esos días eran prácticamente el
epicentro del virus, la vecina Italia, por mencionar una.
No obstante, mientras el virus
se expandía por todo el mundo y añadía más cifras de contagiados, resultaba
difícil seguir los recuentos diarios de estas por su propia naturaleza abrumadora.
Y como casi no abundaban historias personalizadas, conocer a diario el número
de muertos, lejos de asumirlos como evidencia de la fuerza letal de la
enfermedad, creo que terminaba por inmunizarnos contra la empatía. Morían miles
de personas todos los días, pero apenas lo interiorizábamos aunque formaran parte de la
dimensión exacta del impacto del virus.
La trasmisión del COVID-19
seguía imparable, a una velocidad que impedía detenernos a pensar en quienes no
habían logrado superar al virus, esos que también eran padres, hijos, abuelos o parejas de alguien. Todos
quedaban reducidos a un número que apenas nos asombraría, pues era muy
probable que al día siguiente hubiera aumentado desproporcionadamente.
Se podría afirmar que el virus
deshumaniza a la vez que contagia, pues los enfermos solamente alcanzan
notoriedad si sobreviven. Mientras tanto, los muertos siguen añadiéndose a una
masa amorfa, a un ejército de zombis, pues dejan de respirar y –al mismo tiempo- tal parece como si no hubiesen fallecido, pues por ejemplo, a los familiares no se
les permite vivir el duelo de la manera tradicional, lo que le da otra
dimensión muy terrible a estos días de contagio universal.
Sin duda, echamos en falta
muchas historias personales del COVID-19, precisamente debido a la presencia
del virus, pues las restricciones y los confinamientos no han ayudado mucho a
los periodistas que debían y querrían reportar la impronta del virus más allá
de las cifras de contagiados y muertos. Muchos comunicadores han tenido que
hacer su trabajo desde casa, como casi todos los demás mortales; y por cumplir con las medidas
dispuestas por las autoridades de cada país, se han visto obligados a
desestimar la posibilidad de moverse hacia los sitios en los que la enfermedad
se ha cobrado más vidas como centros de salud, hospitales y residencias para ancianos.
Sin embargo, las redes sociales
han ayudado un poco a devolverle la identidad a quienes no superaron al Coronavirus.
Me consta que el Twitter cada día aparecen tweets o hilos que relatan al menos
sucintamente, la existencia anterior de los fallecidos, su paso por este mundo
que el 2020 detuvo por medio de una enfermedad antes desconocida. A los
familiares y amigos les será difícil sobrellevar las ausencias, como es lógico,
a pesar de los homenajes en la red, esos en los que la
promesa del recuerdo eterno parece ser la opción más socorrida.
Y creo que los números, las
cifras totales de contagios y muertes siguen sobrepasando a las de quienes han
sido sacados del anonimato. Mientras escribo, se ha reportado que los contagios
por causa del COVID-19 ya suman más de 10 millones de personas. La cantidad por
sí sola debiera asustarnos si pensamos en el alcance de la pandemia. Sólo poco más
de 80 países de los más de 200 que están reconocidos en nuestro planeta,
cuentan con más habitantes que el total de infectados con el Coronavirus.
Mientras tanto, los políticos
–sobre todo los que alardeaban de poder contener cualquier crisis, excepto una
de este tipo que los ha dejado bastante mal parados, apenas prestan atención a
los números de los que fallecen. Así resumen su estrategia para no cargar con
la culpa, pues mientras más impersonal sea el conteo, más fácil será
convencer a quienes votan de que ante una calamidad insospechada como la que ha
producido el Coronavirus, ellos han actuado “bien”.











 |
ESVOC/IPVCE Ernesto Ché Guevara en Santa Clara, Cuba. En primer plano las piscinas (sin agua desde hace años), al fondo el Gimnasio y a la izquierda el Policlínico.
|
No deja de ser curioso que vivir
situaciones extremas, como esta del COVID-19, en la que uno de pronto se
encuentra sin muchos recursos para hallar una salida expedita, nos haga
reflexionar sobre experiencias pasadas. Tal vez la comparación busca restarle
impacto al shock, pues no hay duda de que al final el virus no es ni la única
pandemia que hemos vivido, ni la referencia a una tragedia descomunal que
amenaza con destruir todo lo conocido, por muy espeluznante que parezca.
En mi adolescencia nos tocó
vivir otra, la del SIDA, hecho que muchos han citado cuando se refieren a la
actual emergencia sanitaria por el coronavirus. Y hasta me resulta familiar, no
porque en aquellos años de VIH y pruebas masivas, confinamiento forzado a los
pacientes cubanos, burlas, historias aterradoras sobre auto-inoculación, el
miedo fuera menos palpable que en estos meses del 2020, sino porque viendo
aquellos reportajes sobre la enfermedad fue cuando por primera vez escuché mencionar la palabra pandemia.
La incorporaría completamente a
mi léxico tiempo después, en pleno Período Especial, cuando un amigo, colega de
la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana, decidió hacer su
tesis de licenciatura sobre el Sanatorio de Santiago de Las Vegas. Ya estábamos
en los años 90 y estos no se había iniciado con eventos menos trágicos, pero la
década anterior nos había dejado un compendio bastante amplio de sucesos nefastos.
La masacre de Jonestown, Bhopal, el terremoto de México y Chernobyl son algunos
ejemplos que, me atrevería a afirmar, quedaron en la memoria colectiva, aunque
nos enteráramos en detalle muchos meses o años después leyendo Sputnik o alguna
otra publicación soviética. Y tales lecturas siempre nos mostraban que el mundo era
muy frágil y que la vida de cualquier humano podía apagarse en un minuto por
cualquier motivo de fuerza mayor.
De adolescentes vivimos
epidemias más banales, incómodas, pero no letales, como la de escabiosis y
pediculosis que se desató en la entonces Escuela Vocacional de Santa Clara. He tratado
de rememorar cómo comenzó, pero mi me memoria me ha fallado estrepitosamente.
Sé que tal vez se activaría si preguntara a alguno de los compañeros que
vivieron también aquellos días, pero ello implicaría romper el boicot personal
a Facebook. En la semanas que he estado ausente de la red social he podido leer
un par de libros que hacía tiempo deseaba terminar, cuyas historias me han
llevado a descubrir personas reales desconocidas, con vidas extraordinarias. A algunos
de mis amigos de Facebook los quiero un montón, pero sé que no son tan eficaces
como para imponerse sobre la nube de ruido, comentarios y memes que el
algoritmo escoge, para presentártelos e intentar convencerte de que son en
realidad lo que te interesa.
Pero volviendo a mi epidemia
banal, hay varios momentos que sí recuerdo con más nitidez, como por ejemplo,
regresar del pase y que los ómnibus en lugar de dejarnos en el sitio habitual
de todos los domingos, lo hicieran en los escalones de la Dirección Central,
donde un grupo de profesores nos revisaría la cabeza buscando piojos o
liendres. Tal vez durante los primeros días, los infectados irían a parar al
Policlínico de la escuela, en el que uno podía quedar ingresado como en cualquier
hospital de la ciudad; pero a medida que el contagio se hizo evidente, estaba
claro que las salas de ingreso no iban a dar abasto.
A la de los “habitantes en el
tejado” le siguió otra enfermedad igual de mundana: la escabiosis. Tampoco me
acuerdo cómo llegó a propagarse tan rápido, si coincidió con una de aquellas
temporadas en las que la Vocacional se quedaba sin suministro de agua, a pesar
de contar con un imponente depósito: un tanque elevado que como un hongo
gigantesco, parecía vigilar las seis unidades estudiantiles. Lo cierto es que
el número de contagios aumentó exponencialmente hasta que fue necesaria una
solución espeluznante para librarnos de todo mal.
Supongo que nos informaron sobre
el proceso, como hacían cuando se aproximaba algún evento que implicaba a todos
los alumnos. Me imagino también que, a pesar de las explicaciones, debimos de
haberlas tomado con la despreocupación propia de la edad. No había otra manera
para adolescentes saturados de discursos sobre responsabilidad y disciplina.
Entonces llegó el día del ritual
purificador. Debíamos esperar en fila con nuestra ropa colgada en percheros
mientras fumigaban los albergues, nuestras camas y taquillas. Las filas
terminaban en unos camiones enormes, propiedad de las Fuerzas Armadas, en los que
nuestras pertenencias serían rociadas al vapor con un desinfectante.
Luego deberíamos volver al
albergue y desnudarnos hasta quedar en ropa interior y así pasar al área de las
duchas, donde alguien nos fumigaría también, como si fuéramos ejemplares de un
cultivo priorizado que estaban siendo atacados por plagas. El equipo de fumigación
era bastante similar al que había visto en reportajes sobre la agricultura en
la TV o en casa de unos parientes que vivían en el campo, muy cerca del mismísimo
centro de Cuba.
Nos rociaron con un líquido
blanquecino, pastoso, uno de los profesores de la Unidad, ante quien, uno a
uno, nos tuvimos que bajar los calzoncillos para que aquella mezcla se pegara en nuestras partes más púberes. Ahora no recuerdo si las niñas del aula nos
relataron su experiencia en los mismos términos. Tal vez sí, al final ha pasado
mucho tiempo.
Luego hubo que esperar un par de
horas con la solución medicinal seca en el cuerpo, hasta que nos indicaron que
podíamos pasar a las duchas, esta vez para limpiarnos de aquella mezcla.
Tiempo después, mientras veía La lista de Schindler, la escena de la llegada a Auschwitz me trajo de vuelta a
aquel día de mediados de los 80 en la ESVOC. Claro que no hay comparación
posible en las reacciones de aquellas pobres mujeres judías y la nuestra. Sin
embargo, viendo el filme por primera vez no pude dejar de pensar en nuestra
experiencia aquella mañana de 1984 o 1985, cuando nosotros, los alumnos de la
élite escolar de la provincia, éramos conducidos a la purificación obligatoria
por habernos tornado una masa impersonal de piojosos y sarnosos.












Llevaba tres semanas de confinamiento y seguía aislado del Facebook, pero encontraba en los medios de prensa alternativos y ciertos blogs personales un curioso aliciente en medio del bombardeo informativo. Suponía que mis amigos y conocidos seguían compartiendo en las redes historias horripilantes sobre el origen del virus y sobre lo que ocultaban los gobiernos de los países en los que vivían con el pretexto de contener el contagio. No los culpaba, no podía, pues uno no necesitaba conectarse a Internet para escuchar el recuento pormenorizado de cualquiera de estas teorías. Un sábado en que la sesión de la mañana con mi hija en el parque me había dejado más cansado que de costumbre, decidí tomar el tranvía para dirigirme al supermercado donde haría la compra de la semana. Hasta ese día siempre había ido y vuelto a pie, en plan de ejercitar las piernas para compensar las semanas en las que no había salido a correr. En Austria nunca prohibieron las salidas para hacer deportes individuales, pero siempre temí que el día en que lo hiciera yo, iba a tener un encuentro desagradable con la policía local. Eran mis reacciones lógicas al cambio que suponía la pandemia, me decía, pues en mis 6 años de vida en Viena nunca me ha parado un agente del orden ni siquiera para aclararme que los semáforos peatonales no se cruzan en rojo. En el tranvía 42 el trayecto desde Währinger Straße hasta la siguiente estación puede parecer largo, aunque uno se baje allí, cerca del Hospital General. Ya se habían decretado las nuevas normas para viajar en transporte público (uso de mascarillas, guardar las distancia); sin embargo, el vagón en el que monté circulaba con demasiada gente. Tres franceses, sentados cerca de la articulación conversaban con un pasajero de origen serbio, según deduje tras su repaso de la situación sanitaria en la cercana república exyugoslava a la que –se quejaba el hombre- en esos días no se podía viajar. Los franceses hablaban en inglés. No creo que estuvieran muy interesados en la conversación, pero intervenían lo más cortésmente posible o así lo daban a entender al resto de quienes viajábamos en aquella sección del tranvía sorprendidos como yo del tono y el tema del diálogo. En mi experiencia el transporte público en la ciudad, como en Londres, es más bien silencioso. Conversan quienes se conocen o quienes viajan juntos, la mayoría de las veces en un tono tan bajo que a veces hay que afinar el oído para enterarse del idioma en el que lo hacen. El escándalo identifica a los turistas. Y aunque ignoraba los minutos que los de Francia venían conversando con su interlocutor, sí era notable que lo hacían por primera vez. Lo que me sorprendió fue que el pensionista serbio (pues en un momento de su exposición aclaró que estaba retirado) fue capaz de relatar, en el tiempo que duró el trayecto, lo que pensaba acerca de la gestión durante la crisis de los gobiernos de tres países diferentes y también de pronosticar lo que nos ocurriría en los próximos días. Profetas de la pandemia abundaban por todos lados, ya lo sabía yo. Los franceses asentían y lo dejaban explayarse, hasta que justo antes de la parada en la que el relator abandonaría también el tranvía, los dejó pensado con su teoría sobre el origen del mal. “Esto ha sido una conspiración de los poderosos”, soltó: una manera de reducir la población mundial y de librarse de nosotros, los más viejos. Pero, ¿con qué propósito?- le preguntó uno de los galos. “Así evitan tener que pagarnos nuestras pensiones. No les basta habernos tenido trabajando toda la vida, ahora no nos quieren solventar”, prosiguió el iluminado. ¿Pero quien? –volvió a preguntar el francés. “Los ricos, los que gobiernan el mundo”, alegó el orador: Bill Gates, la gente que se enriquece con las vacunas. En YouTube están todos los videos, añadió antes de bajarse del bim 42, que siguió rumbo a su parada final en Antonigasse.











 En los días iniciales del confinamiento, las redes sociales se llenaron de memes humorísticos, porque tal vez así pensábamos que íbamos a superar la paranoia y sobre todo el miedo. Me atrevo a asegurar que a la cuarta semana nadie quería reírse. En mi Facebook, por ejemplo, amigos y conocidos pasaron de culpar a China por el virus, a promover teorías de la conspiración.
En los días iniciales del confinamiento, las redes sociales se llenaron de memes humorísticos, porque tal vez así pensábamos que íbamos a superar la paranoia y sobre todo el miedo. Me atrevo a asegurar que a la cuarta semana nadie quería reírse. En mi Facebook, por ejemplo, amigos y conocidos pasaron de culpar a China por el virus, a promover teorías de la conspiración.
Como en cada evento reciente que ha terminado siendo un catalizador de opiniones contrarias en la red, me pareció una buena oportunidad para estudiarlo, o al menos para tratar de entender la radicalización de gente con la que uno compartió experiencias similares en el pasado. Sin embargo, tras una semana de trasnochar y comprobar que carecía del método y la paciencia para elaborar una teoría respetable sobre mi supuesto entendimiento de actitudes humanas, abandoné mi proyecto.
Poco a poco he ido distanciándome de Facebook; pues, como pasa con cada novedad, tras un comienzo aparatoso termina rondando el tedio. Me parece que nunca va a sustituir la cultura de relacionarse que existía antes de que apareciera y uno –como ya tiene cierta edad- cuenta con demasiadas memorias previas a la red azul para que este sitio las sustituya a la velocidad de un click o según las veleidades de un algoritmo. Además, en las redes no había virus, al menos este COVID19 que, fuera de las páginas del “me gusta” y comentarios, nos seguía aterrorizando por su influencia real, palpable, letal.
Y yo me asustaba, claro, cuando leía el email de un amigo en Oslo que trabajaba en la Residencia de Ancianos donde se detectaron los primeros casos de Noruega. O cuando intercambiaba mensajes con otra amiga en Italia, quien me contaba cómo se llevaba un confinamiento mucho más estricto que el de nosotros en Viena.
Ya mencioné mi experiencia con el National Health System de Gran Bretaña en post anteriores. Aquellos dos años de consultas y exámenes clínicos agudizaron mi hipocondría que, como buen padecimiento crónico, se mantiene latente hasta que surge cualquier señal de alarma que lo torna más avasallador que de costumbre.
Por supuesto que durante la primera semana del “Quédate en casa” estaba convencido de que había contraído el virus. Seguíamos en primavera en Austria, con sus días que oscilan entre las temperaturas por debajo de 20 grados y los siguientes en los que el termómetro bajaba a los mismos indicadores de diciembre u otro mes invernal.
La frialdad repentina de uno de estos últimos me emboscó en un “paseo” (una salida disciplinada, siguiendo las indicaciones gubernamentales) de fin de semana. Yo iba desabrigado. Imaginé que la sorpresa del aire frío en los conductos nasales había recorrido todo el cuerpo inmediatamente y de forma invasiva. Y es que también andaba en modo alarmista por esos días, cuando cada salida al supermercado me dejaba en la garganta una sequedad bastante dolorosa que a la hora me hacía volver a comprobar en Internet la lista de síntomas del Coronavirus.
El resfriado me duró una semana en la que reduje a cero las salidas de mi casa. Temía por el posible efecto delator de mi nariz llena de mocos, aunque siempre te tranquilizaban con que el COVID19 no producía secreciones. Pero yo, tan diferente en lo que respecta a enfermedades, hasta pensaba que podía constituir un contagiado sui géneris. Mi estrategia de automedicación, aprendida en la isla en la que nací, me fue aliviando la garganta y las fosas nasales, pero todavía esperaba el momento en el que el termómetro con el que me tomaba la temperatura cada cierto tiempo me confirmara el diagnóstico.
Si bien me aterraba la posibilidad de unas fiebres, más me paralizaba la idea de que el resfriado continuara agravándose en su trayecto por las vías respiratorias y terminara instalándose en mis bronquios, como ha pasado en los últimos cinco años en los que no me he librado de la gripe. Suponía que toda la condescendencia de los locales se iba a poner a prueba si me pillaban tosiendo en medio de una calle. Me veía ya detenido y confinado en algún hospital de campaña.
Mientras el catarro me mantenía en casa, seguía las noticias y las cifras diarias del contagio. Cumplía con un simple afán informativo, porque el día se me iba en atender a mi hija, en repasar las indicaciones de sus pedagogas de la guardería y en buscar juegos y actividades didácticas que la pudieran mantener entretenida mientras continuaba su aprendizaje. Ella, para qué negarlo, se portaba muy bien y por sus reacciones y empeño involuntario en hacernos pasar el confinamiento lo más activos posible, pensaba que a sus 2 años y pocos meses, sus memorias de este tiempo no quedarían tan firmemente grabadas en su mente pequeñita y todavía moldeable.











 Este es el Año del Virus, para qué buscarle otros referentes, digo si es que en los próximos meses no ocurre algún otro acontecimiento capaz de sobrepasar al COVID-19. Y cuando en Austria se van relajando las medidas de confinamiento que nos han tenido limitados por siete semanas, no dejo de pensar en el shock del primer día, aquel en el que reaccionamos con estupor ante lo que se avecinaba.
Este es el Año del Virus, para qué buscarle otros referentes, digo si es que en los próximos meses no ocurre algún otro acontecimiento capaz de sobrepasar al COVID-19. Y cuando en Austria se van relajando las medidas de confinamiento que nos han tenido limitados por siete semanas, no dejo de pensar en el shock del primer día, aquel en el que reaccionamos con estupor ante lo que se avecinaba.
Una semana antes había tratado de tranquilizar a una de las madres del Kindergarten de mi hija. En nuestra conversación en el parque habíamos repasado los síntomas y evolución de otra enfermedad para mí desconocida, en alemán llamada Pfeiffersches drüsenfieber (Mononucleosis infecciosa). Después ella me preguntó así, sin ninguna intención oculta: ¿y ahora qué nos ocurrirá con este Coronavirus?
Yo diría que por esa fecha andaba en la fase de la negación. El virus se cebaba en una geografía demasiado lejana, allá en Wuhan, China. Había leído una entrevista a un estudiante cubano que casualmente pasaba el confinamiento en aquella ciudad, en el epicentro del caos y su relato me asustaba un poco. Él describía el meticuloso ritual de la protección, sus temores al contagio cada vez que tenía que salir a buscar comida. Y a mí me resultaba difícil imaginar un futuro cercano lleno de desinfectantes y de protocolos para evitar infecciones. Todavía no se hablaba de lo que constituiría la “nueva normalidad”.
Lo bueno, le dije por aquel entonces a la mamá-colega, es que al parecer afecta tanto a los niños y señalé al cajón de arena en el que nuestras hijas trataban, palita en mano, de rellenar un pequeño cubo. Sé que en esos días me ocupaba más por vencer la paranoia interna, porque intuía que esta iba a contaminar más fácilmente a demás habitantes del planeta.
Y yo no soy profeta, ni tengo demasiada afición a predecir el futuro. De hecho la reacción del Gobierno Austríaco y la declaración de las medidas que comenzaron con el “Quédate en casa” me tomaron bien desprevenido, como a una gran parte de los vieneses. Sin embargo, a veces me da por pensar que debería haberle prestado más atención a algunas señales previsoras.
Por ejemplo, cuando a fines de febrero mi hija tuvo un poco de fiebre y me llamaron del Kindergarten para que la fuera a recoger pues otros niños de su grupo habían padecido de mononucleosis y temían que mi Silvia fuera la próxima. De la guardería salimos directo a la consulta de la pediatra. Cuando mencioné lo de la fiebre me extrañó que le dieran tanta importancia, pues mientras esperábamos le tomaron una muestra de sangre y le colocaron una sonda para un posible análisis de orina.
Hasta ahora sólo tengo elogios para el Sistema de Salud Pública de Austria, y de Viena en especial. Siempre lo comparo con el de Londres, donde -por ejemplo- los análisis y tests se realizan solamente en los hospitales, que es donde los especialistas tienen sus consultas. En mis visitas al médico de familia en Londres no recuerdo ninguna orden para un análisis sanguíneo, así que la posibilidad de que a mi niña le extrajeran sangre y la analizaran allí en la misma consulta de nuestra pediatra vienesa, me había causado al mismo tiempo una buena impresión y algo de sorpresa.
La doctora nos recibió con mascarilla y guantes, precavida y profesional, aunque en ese momento lo tomé como un alarde alarmista, a pesar de también me preguntaba si era posible que ella conociera algo de lo que yo no tenía ninguna información, algo preocupante, como que el COVID-19 ya estaba en el país.
Afortunadamente mi pequeña sólo mostraba los indicios de una infección en la garganta o una posible otitis. Un diagnóstico más certero fue imposible, ya que las visitas al médico la dejan demasiado irritada como para cooperar. Silvia se negó a gritos a un reconocimiento más exhaustivo. Sin embargo, un ciclo de antibióticos le bastó para que no tuviera más problemas. Después todo transcurrió hasta aquel viernes del shock.
El 14 de marzo fue un breve día normal. Dejé a mi hija en el Kindergarten y decidí pasar por uno de los supermercados cerca de la casa. Ocurre que en Viena, a diferencia de Londres, es difícil toparse con uno en el que encuentres todo lo que buscas. De modo que me he adaptado a comprar ciertos productos en el Hofer, otros en el Spar, otros en el Billa y así hemos ido sobrellevando la ausencia de un Sainbury’s inglés. Ese viernes tocaba entrar al Pennymarkt.
Siempre había pasado por la filial de Gentzgasse en la mañana, después de dejar a Silvia, porque nunca hay nadie a esa hora, nunca hasta aquel viernes en el que entré a un local abarrotado de consumidores en el que todas las cajas registradoras estaban abiertas. Lo nunca visto.
 |
| Cajas vacías en el Pennymarkt |
La sorpresa mayor me esperaba en los anaqueles de harina y pastas, donde sólo quedaban cajas vacías. Todavía no eran las diez de la mañana, pero ya había cundido el pánico y mis conciudadanos habían salido a acaparar la mayor cantidad de productos posibles.
Es una locura, pensaba y lo comentaba por la tarde con una de las pedagogas del Kindergarten cuando había ido a recoger a mi hija. En el súper de su barrio, en el distrito 22, también había irrumpido el día anterior una turba en pánico dispuesta a agotar todas las reservas de harina, papel higiénico, fideos y latas de conservas.
Al día siguiente, cuando ya el gobierno había comunicado oficialmente las medidas del confinamiento, todavía fui a otro supermercado en el que también comenzaban a notarse los efectos del desabastecimiento. Pensé en La Habana en el lejano año 91, cuando poco a poco fueron cerrando los otrora populares Mercaditos.
Revisando lo que había quedado estaba cuando se me acercó una anciana para que la ayudara a encontrar sal. Fui al lugar donde siempre estaban los paquetitos venidos de Bad Ischl, y ¡no quedaba ninguno! Miré a la viejecita con mi mejor cara de incredulidad y le indiqué que todavía quedaban pomitos de sal marina, de los que vienen con un triturador acoplado a la tapa. “Ah, pero esos son más caros” me dijo ella. Por lo que me explicó seguidamente me dio a entender que mover la tapa y triturar las pequeñas piedras le supondría un esfuerzo imposible.
No he dejado de pensar en la pobre abuela, paralizada por la imposibilidad de completar una tarea tan rutinaria y cotidiana, que probablemente habría hecho por años y años. ¿Quién podría pensar que se agotaría la sal, aquí, en Austria?
La semana siguiente comenzamos el confinamiento.












Casi siempre que se dan a conocer los premiados con el Nobel del Literatura hay un par de preguntas que escritores y lectores deberían hacerse, digamos que de la manera más elemental posible: ¿los conozco? ¿Debería conocerlos? Sin embargo, en estos tiempos de redes sociales y la propensión general de unos a convertirse en influencer a toda costa, tales preguntas no se hacen. Se prefieren sentencias demoledoras al estilo de “no los conozco” y algunos, no contentos con tan poca arrogancia, añaden: ¡nadie los conoce!
Resulta al menos gracioso que en tiempos de increíble acceso a diversas fuentes de información, cuando se cuenta con el mayor repositorio de datos que jamás se imaginó, existan miembros de esta tribu que se vanaglorien de ya saberlo todo y por ende, de conocer a todo el mundo.
Casualmente, este año los dos ganadores me resultaron demasiado familiares. Radicado en Austria desde el 2013 y en el edificio donde viviera un escritor famoso, cualquier pesquisa literaria me iba a llevar tarde o temprano a Peter Handke, el premiado autor austríaco. Aunque debo admitir he leído más textos sobre su trayectoria que lo que el propio Handke ha escrito. Y de sus creaciones, por así decirlo, sólo sabía que había sido el guionista de una de las películas excepcionales de Win Wenders: El cielo sobre Berlín.
A la segunda ganadora, la polaca Olga Tokarczuk, diría que la conozco mejor, aunque también mi noción de su obra es muy limitada. Sin embargo, tengo la suerte de haberla encontrado en un evento que, aunque se pretendía ostentoso a juzgar por su sede, el Royal Festival Hall de Londres, terminó siendo –como sucede tantas veces en esa ciudad diversa y multicultural- una velada más mesurada e íntima.
Olga Tokarczuk formaba parte de un cuarteto de escritores que irían a leer sus textos en el complejo cultural ubicado en la rivera sur del Támesis. Junto a ella estarían un conocido nuestro, el portugués Gonçalo M. Tavares y otros dos que ignorábamos, pero que causaron una grata sorpresa, la catalana Mercé Ibarz y el bosnio Aleksandar Hemon, también editor del volumen donde se incluían los tres primeros, titulado simplemente como Lo mejor de la ficción europea en el 2011.
Los escritores procedieron a leer sus historias en su idioma original y luego los traductores leerían los mismos fragmentos en inglés. El cuento de la Tokarczuk se titulaba La mujer más fea del mundo, una especie de fábula contemporánea que, a pesar de lo breve (porque ninguno llegó a leer la historia completa) se me quedó en el recuerdo. “Nadie escribe así”, pensé en lo que fue una valoración rápida, marcada por el entusiasmo.
Después de aquella tarde he intentado seguir a la escritora polaca, la mujer pequeña de piercings y rastas, cuyos libros pronto empezarían a llegar la mercado británico. Pero dejamos Londres en 2013 y aún no me he enfrentado a la –para mí- agotadora experiencia de leer literatura en alemán, pues los libros de la Tokarczuk también cuentan con traducciones en ese idioma. De modo que su lectura sigue pendiente. No obstante, pude regresar a las memorias de aquella tarde en el Royal Festival Hall el año pasado (2018) cuando se anunció que Olga Tokarczuk había ganado el premio Booker Internacional.
Cuando aterricé en Gran Bretaña en el ya lejano agosto de 2004 y comencé mis estudios en la capital del País de Gales, me tocó vivir la experiencia de la entrega del Booker a Alan Hollinghurst un par de meses después. Para mí fue revelador porque descubrí la manera en que se le daba cobertura a un evento cultural y, como en muchos de aquellos primeros tiempos fuera de Cuba, una alerta notable sobre mi nivel de ignorancia. Desde entonces, cuando llegan las fechas del anuncio del ganador de este premio, intento enterarme de quién lo obtiene y procuro buscar sus textos más notables, para incorporarlos a una lista de lo que hay que leer, una lista que tal parece que nunca se terminará.
Y aunque a la Tokarczuk hace años que la incluí, tal vez por su relevancia este año, debo moverla un poco hacia las lecturas más urgentes.










Ella, toda ella
4 Apr 2018 8:12 AM (7 years ago)

Hace casi 14 años, en la primera etapa del proceso de
adaptación a la vida fuera de Cuba, un colega danés de mi curso, algo
sorprendido ante mi falta de inspiración para un trabajo de clase, me pidió que
escribiera sobre las celebridades de la isla.“Es que no hay”, le dije yo,
convencido de la total ausencia de celebrities Made in Cuba al estilo de Paris
Hilton o Nicole Ritchie, quienes por aquellos años pre-Kardashians eran
omnipresentes en los tabloides sensacionalistas británicos.
Pasó la fecha límite del ensayo y escribí sobre otra cosa,
aunque me quedé pensando en la propuesta del colega. A decir verdad, había
conocido a varias personalidades de las artes, la música, el deporte y la
academia cubanas, esas que hubieran aparecido también en portadas de revistas
del corazón, de haber contado el país con publicaciones de ese corte. Sin
embargo, mi experiencia no me parecía tan extraordinaria porque cada encuentro
ocurría en un contexto muy definido por mi actividad profesional. Simplemente
yo era un periodista a quien casualmente le habían asignado cubrir un
determinado evento en el que cierta personalidad aparecería.
Creía entonces que describir un encuentro con una celebridad
resultaba más revelador desde el anonimato de un espectador, una persona
cualquiera que se topara con la otra famosa, y desde un ambiente más ordinario,
el que propiciaba cualquier interacción cotidiana. Si me ubico en un tiempo
específico, La Habana de finales de los 80, creo que basta como escenario para
describir interacciones más comunes entre ciudadanos de a pie y famosos del
mundo del arte pre-revolucionario. Me refiero a una época que sólo si se
compara con los primeros años de la década siguiente, puede justificar cierta
ilusión de país “normal” con la que muchos nacionales convivíamos por aquella
época, sobre todo si aún eras un adolescente medianamente informado acerca de
lo que consistía dicha normalidad.
Durante esos años cualquier noción de La Habana podía
reducirla yo al escenario que se divisaba desde la entonces amplia terraza del
apartamento de mi tía Lola en Línea entre D y E en el Vedado. Uno podía pasarse
horas sentado al balcón, extasiado por la diversidad e intensidad del tráfico,
como debía ser el de una capital en movimiento, sumun de la urbanidad y el
desarrollo. Enfrente, más allá de un pequeño parque en cuchilla donde paraba la
ya desaparecida ruta 27, se alzaba desmedido y extraordinario el edificio
Someca.
En muchas ocasiones, las largas sesiones de contemplación de
la vida del Vedado se dividía entre miradas hacia abajo, hacia las sendas de la
avenida, siempre atiborradas de vehículos o hacia arriba, a aquellos altos
balcones azul celeste, puntos de observación insuperables en cuanto a vistas de
la ciudad y el mar.
Una de las residentes más célebres de aquel rascacielos era
Celeste Mendoza, por entonces todavía llamada la Reina del Guaguancó, aunque no
apareciera muy a menudo en los programada de la Televisión Nacional. Para ser
alguien acostumbrada en los años 50 al glamour de los escenarios, Celeste se paseaba
muy austeramente vestida por las calles de su barrio tres décadas después.
En las pantallas de la TV cubana, aún en blanco y negro para
la mayoría de los espectadores, ella lucía con frecuencia fastuosos atuendos de
brillo y lentejuelas y su habitual turbante enrollado varios centímetros por
encima de su cabeza. Sin embargo, en las calles aledañas al Someca, cualquiera
tendría dificultad en reconocerla en su disfraz de simple vecina, oculta tras
unas abarcadoras gafas de sol, con su famoso turbante camuflado en lo que para
algunos pasaría como un discreto gorro, similar a los que se habían puesto de
moda a finales de los 70.
Con tal pose de comadre, si es que tal personaje alguna vez
habitó las calles del Vedado, se la encontró mi tía a través de los años en
sitios muy mundanos: la cola del pan, la de la bodega, a la salida del Punto de
Leche, locales, muchos de los cuales hace años que desaparecieron de la
sociedad habanera al igual que se extinguieron también las rutinas asociadas a
ellos. Con el paso de los años mi tía y la Reina establecieron una amistad que
al menos permitió el tuteo mutuo, el intercambio de alguna que otra receta
culinaria y tal vez comentarios sorprendentes sobre cómo iba cambiando el país.
Y en tales cuestiones Celeste no se cohibía de dar sus
opiniones, casi siempre radicales y avasalladoras. Ya no sacaba discos como
antaño o acudía a los escenarios para actuar en vivo en los programas de
televisión, pero la seguían invitando para comentar eventos muy puntuales.
Recuerdo dos entrevistas cortas que me parecen bastante ilustrativas de esta
etapa, una en el programa A Capella y la otra en el famoso y aniquilado Contacto.
En el primero, a principios de los 90, a propósito del éxito que Natalie Cole
había alcanzado con el disco homenaje a su padre, Guille Villar y su equipo
habían preguntado a la Reina sobre las actuaciones de Nat King Cole en los
cabarets de La Habana pre-revolucionaria. En alguna ocasión el célebre
baladista norteamericano había aterrizado en la capital cubana acompañado por
su esposa y su entonces pequeña hija. Para la Mendoza, más de treinta y cinco
años después y a pesar de la impresionante carrera como cantante de Natalie
Cole, ella seguía siendo “aquella chiquilla”.
En la sala de Contacto, su conductora Rakel Mayedo la había
invitado para conversar, entre otros temas propicios al escapismo en la Cuba
del Período Especial, sobre novelas de televisión. Eran los tiempos en los que
la producción brasileña de turno, La sucesora, una realización de 1978, no
gozaba de tanta popularidad como las anteriores series llegadas del país
sudamericano. Y la Reina confesó que la seguía sin mucho entusiasmo, resumiendo
quizá el sentir nacional en años en los que escaseaban las opciones para el
entretenimiento. A la protagonista la hallaba demasiado sosa y ante la
insistencia de la entrevistadora, tal vez con el ánimo de cerrar el segmento
con una de sus ocurrencias le espetó: en mi país no pasa eso.
Igual de ocurrente la recordaba mi tía, sobre todo en los
días que siguieron a su muerte, demasiado triste para una celebridad local. La
Reina del Guaguancó falleció sola en su apartamento del piso 18, pero los
vecinos sólo se enteraron días después por las sirenas de los bomberos quienes
procedieron a derribar la puerta para encontrar el cadáver. Desde su terraza,
adonde se asomó tras escuchar el ruido de bomberos, policías y ambulancias, mi
tía nunca imaginó que fuera su amiga del barrio la protagonista de tanto
alboroto. Se lo confirmó desde la acera, otra amiga común, Nancy Robinson,
periodista de Trabajadores, quien también vivía en los alrededores.
Luego leímos una nota en Granma y en los días siguientes mi
tía se esforzó por recordar alguna anécdota sobre sus tropiezos con su famosa
conocida. Me comentó unas cuantas, pero ninguna tan espectacular como la del
encuentro a media mañana en las inmediaciones del Punto de Leche un día a
finales de los 80. Celeste salía con su jaba y cuando descubrió a mi tía que se
acercaba, apuro el paso y justo al llegar junto a ella se quitó las gafas,
abrió desmesuradamente los ojos y le dijo: Lola, pónle un vaso de agua a tu
mamá. Mi tía, sorprendida y halagada al mismo tiempo, comentó: pero, Celeste,
si mi mamá está viva. Y la Reina, todavía con un aura profética en su mirada
desproporcionada remató: “bueno, hija, a tu papá” y siguió su camino.
Tal vez, para el trabajo de clase de mi primer curso en la
capital galesa habría podido escribir esta historia y hasta creo que mi colega
danés entendería bastante por qué me parecía extraordinaria, pues no por gusto
él tenía entre su colección de mp3s un disco de Compay Segundo. Sin embargo,
como ya empezaba a ser habitual cada vez que intentaba explicar cualquier
estampa de la Cuba que había dejado atrás, sospechaba que la narración se
alargaría demasiado por la necesidad de ilustrar un tejido social que pocos en
Dinamarca, o lo que es lo mismo, en el resto del mundo dominaban o entendían.
La frase del vaso de agua quedó de comodín entre un grupo de
amigos cercanos quienes la intercambiábamos con cualquier otra célebre salida
vista en un filme cubano o en una conocida -al menos para nosotros- obra de
teatro. Nacionales, al fin, no necesitábamos ninguna aclaración relativa al
contexto.










Un libro...
19 Oct 2017 12:08 PM (7 years ago)

Ocurre que uno escribe y gusta de contar
historias y un día, en un año lleno de incertidumbres personales, se sienta
ante la siempre intrigante cuartilla en blanco y comienza a armar un cuento sobre alguien que no existe, pero que uno conoce, porque casi siempre pasa así
con los personajes que uno crea.
Y sucede también, que al cabo de unos meses
hay un receso en las actividades de la investigación que uno viene realizando y
esta pausa resulta productiva, como para que surja otro cuento que, a pesar de la
distancia temporal que lo separa del anterior, comparte el mismo tema o el
mismo escenario.
Ahí justo cuando termina de conformarse esta
segunda historia, uno se convence de que puede salir una colección de ficciones
similares. Aunque casi enseguida uno rechaza la idea, porque apenas hay tiempo
que emplear en lecturas necesarias para continuar un grado académico y siguen apareciendo
imperiosas presiones cotidianas que pueden poner en peligro cualquier proyecto
personal, sobre todo si es literario.
Sin embargo, llega otro respiro en el largo
proceso de escribir una tesis doctoral y hay disciplina, voluntad e inspiración
para una tercera historia, otra que se concluye. Más de un año después,
uno se las ha arreglado para escribir otro par de cuentos, siguiendo la misma
línea temática, adentrándose en el lento transcurso de 24 horas en las vidas de
un grupo de ancianos habaneros, esos que siguen en la isla o que la han
abandonado físicamente, peor aún es imposible que alguien pueda arrebatársela
de la memoria.
Y con suerte uno termina sus compromisos
académicos, se gradúa, arma un grupo de artículos de investigación; logra, con
mucho esfuerzo, publicarlos en revistas científicas y decide entonces volver a
su colección de historias de cierta Habana que todavía hasta parece dispuesta a
esperar otro par de años hasta que alguna editorial les quiera dar formato de
libro.
Esto afortunadamente sucedió a comienzos de
año. Los de Chiado Editorial, una casa editora luso-española, decidieron incluir
mis cuentos, ahora agrupados bajo el título de Viejos Retratos de La Habana en
su plan de publicaciones para el 2017.
El pasado 27 de septiembre, en la librería
del Centro de Arte Moderno de Madrid, el editor y ensayista Pío E. Serrano lo
presentó ante un grupo de lectores curiosos y unos cuantos muy buenos amigos.
Unas semanas antes el también escritor y
ensayista Carlos Espinosa había publicado en el sitio de Cubaencuentro una
reseña del libro con el título de "No es país para viejos".
Y uno, al final, se alegra.











Edward Burtynsky es un reconocido fotógrafo
canadiense que se ha especializado en los últimos años en retratar paisajes.
Sin embargo, más que representar la belleza de grandes extensiones de tierra en varias zonas del mundo, Burtynsky se ha destacado por dejar constancia de cómo
estos han ido cambiando en el llamado Período Antropoceno. Su muestra Agua,
parte de un proyecto mayor enfocado a mostrar cómo se manejan y usan los
recursos hídricos, se exhibe actualmente en la galería principal de la
Kunsthaus de Viena hasta el mes de agosto. En ella el artista retrata escenas
impresionantes sobre los efectos que ha dejado el cambio climático y la sobreexplotación
humana en ls paisajes acuáticos de todo el globo.
Tal vez la primera impresión al ver las
grandes y detalladas escenas de Agua, sea la de la incredulidad. En algunas
cuesta un poco equiparar lo que ha captado el lente con las más idílicas y
estereotipadas ideas que cualquiera pueda tener acera de lo que constituye un
paisaje. Porque aunque el fotógrafo ha tomado fotos de zonas específicas del
mundo y aunque uno admita la posibilidad de que existan panoramas lo
más diverso posibles que los cercanos adonde uno vive, es difícil suponer que
las imágenes reflejan espacios de nuestra geografía y no que se trata de
recreaciones pictóricas de otros mundos y planetas.
Como aclara Burtynsky, tales colores y
atmósferas no siempre ocurren de manera natural, pues él, fiel a su estilo,
sabe captar magistralmente también el origen del cambio. Y en casi todos los
ejemplos la transformación ocurre por un efecto antrópico, por la no siempre
efectiva acción del hombre y la tampoco convincente necesidad imperiosa del
progreso.
Con motivo de la apertura de la exposición,
el canadiense viajó a la capital austríaca, donde conversó sobre las fotos
exhibidas y los proyectos en los que trabaja actualmente. Burtynsky parece un
convencido de las posibilidades de la tecnología, pues muchas de sus fotos se
han realizado gracias a cámaras de alta resolución, drones y hasta mediante la
superposición de varias imágenes parciales para formar una especie de lienzo
mayor en el que puedan apreciarse mejor los detalles de la instantánea.
Con tal idea viajó, por ejemplo a Kenya en
abril de 2016, para presenciar la operación internacional organizada por el
presidente Uhuru Kenyatta para la destrucción de más de 100 toneladas de
marfil, en un intento por eliminar el tráfico internacional y concientizar al
mundo sobre la protección de los elefantes. Once piras gigantes de colmillos
que pudieron haber pertenecido a cerca de 6000 paquidermos fueron armadas en el
Parque Nacional de Nairobi, en una "ceremonia" a la que también fueron invitados
varios presidentes africanos.
Burtynsky acudió con su equipo y pudo filmarlas
antes de que ardieran. En su conferencia en Viena explicó que, gracias a la
tecnología actual, es posible –mediante un software que almacena y clasifica
las fotografías- crear un modelo tridimensional de las montañas de colmillos. Dicha
reconstrucción, pródiga en detalles, sería exhibida en algún museo para que el
visitante, tal vez mediante realidad virtual, pudiera apreciar una inexistente
armazón de pormenorizadas superficies de lo que una vez perteneció a un
majestuoso animal.
Se tratará, sin dudas, de una experiencia
curiosa. Uno podría encontrarse ante la restauración de algo que ya no existe, representado como si se tratara de un ente real. Esto conformaría una exposición singular, pues
no serían meras reproducciones de objetos, sino que constituirían piezas totalmente nuevas.
A diferencia de una expo regular, o una foto cualquiera que mostrara una
pieza desaparecida, estática y distante, en esta los visitantes podrían
interactuar propiamente con la reproducción virtual, explorar sus
características más notables. A esto se le añadiría la confirmación de que las supuestas
copias originales tampoco existirán ya, pues fueron destruidas por el fuego en
el 2016, lo que a la vez impediría descubrirlas en su estado anterior, es decir,
partes vivas de un organismo no menos vital. Parece una metáfora algo cruel
para los tiempos que corren.
Burtynsky aclara que no le interesa hacer
una declaración política, que le importa solamente mostrar el cambio en el
paisaje, una mutación que, a pesar de ser artificial no deja de resultar
sorprendente. Sin embargo, volviendo a la posible exposición virtual de los
colmillos apilados antes de ser consumidos por el fuego, imagino que cualquiera
pueda cuestionarse la necesidad de tal proyecto. No se trata de denigrar el
propio objetivo de la futura muestra, porque una vez más servirá para exaltar
las ventajas de la tecnología, sino de reflexionar sobre su posible contexto.
Tal vez baste una pequeña nota para entender que cada pieza, aunque sea
ficticia y muestre pormenores exactos del original, fue parte de algo mayor y
por ende, más importante, un animal que ya tampoco existe. No obstante, como
pieza histórica, no va a encontrar destino mejor que la sala de un museo y así,
tal vez, en lo que probablemente iniciará una tendencia que copiarán las demás
instituciones del mundo, las instalaciones de realidad virtual desplazarán poco
a poco a las actuales colecciones de animales disecados que se acumulan en los
museos de Historia Natural de todo el mundo, como muestra de la biodiversidad
del planeta.
Mientras esperamos por tal exposición, el
fotógrafo canadiense seguirá retratando paisajes a gran escala, mostrándonos cómo
cambia el mundo por la acción y efecto de la humanidad en modos que a veces
despojan a espacios conocidos de toda imaginaria familiaridad terrícola.










Strange Fruits
7 Mar 2017 11:59 AM (8 years ago)

It could have been any given morning in a primary school in Placetas, Villa Clara, in the late 1970s. Because yours was the last classroom in the hall, you can peek from the back windows into the vast domain of the schoolyard. Right at the back, where a tall concrete fence surrounds the field, there is a white bust of José Martí and a nickel-plated pole where everyday the flag is hoisted, signaling the beginning of a school day. From the windows on the side, you can see the typical greenery, the pointy leaves of a mango tree, and tall avocado, or tamarind, or guanábana trees that grow in that part of the Caribbean, in that big piece of land that, you are told, was once called the most beautiful island in the world. And it’s there, in the middle of paradise, you hunch forward in your silla de paleta, attempting to draw a perfect acorn.
You have never seen, touched, or tasted one. But they’re found in Europe, and pigs eat them, you are told. For a child in Soviet Cuba, that is enough to dream about a foreign land. After all, it is not that difficult to draw them, just a slightly elongated oval shape, with a semicircle on top. The surface details and the right shade of brown depend upon recalling pictures of them you had once seen, maybe in that rare book Las maravillas de la naturaleza. It is a beautiful hardcover that you thumb through once or twice at a friend’s house, marveling at the full-colored pages, with photographs of all the places in the world you have never been. There are mountains and jungles, but also meeker images of the European countryside. In them everything seems perfect, like an acorn.












Debido a su origen y leyenda, tal vez muchos imaginen que a Venecia solo se accede por mar; por eso llegar de tren, atravesando la laguna, a través del puente más largo de Italia, tiene un atractivo especial. Sin embargo, la llegada no deja de ser una introducción confusa, apenas un fragmento de lo que pudiera entenderse como el normal arribo a un destino desconocido, por mucho que uno haya leído sobre la legendaria ciudad.
Hasta la Estación de Santa Lucía casi nada parece prepararte para el punto final del viaje, a no ser esa espectacular vista de la inmensidad lacustre, como si el tren fuera a naufragar antes de que la vía férrea tocara tierra otra vez.
Uno sale de la estación y se enfrenta a la actividad caótica de lo cotidiano. Allí, donde las calles son demasiado estrechas para la gran cantidad de turistas y viajeros que vienen y van, hay que sortear además de a los locales, a los vendedores ambulantes y a quienes promueven rutas y viajes en góndola o en los vaporettos que, como los buses en una ciudad tradicional, la recorren de una punta a la otra.
 |
| Gran Canal |
En las orillas del Gran Canal las calles son más amplias y es casi posible caminar sin colisiones, con el acompañamiento de vistas icónicas, esas que han figurado en tantas fotografías, postales y filmes. Sin embargo, cualquier recorrido interior, de una isla a la siguiente, por callejones en los que a veces solo hay espacio para un transeúnte, puede significar todo un reto. Y es que Venecia, para el visitante, es un enigma que sobrepasa cualquier explicación relativa al surgimiento de la ciudad para abarcar también cualquier razón que justifique su supervivencia.
Desaparecerá un día, nos dijo con cierta pesadumbre nuestra guía Simona Slionskyte, citando las amenazas que se ciernen sobre la ciudad ante el aumento del nivel de los mares a consecuencia del Cambio Climático. Su tour por las zonas menos céntricas, lo más alejado posible de la Plaza San Marco, ayuda a comprender mejor cómo los locales, desde los mismos orígenes de La Serenissima, aprendieron a sobreponerse a los desafíos que representaba la subsistencia en un enclave tan inusual.
Y ella, una lituana casada con un veneciano y asentada allí por más de una década, lo cuenta de manera práctica, con ejemplos concretos, como el de las cisternas que ayudaban a recolectar el agua de lluvia, o como el de las mujeres del Renacimiento, que recurrían a experimentos casi salvajes para teñirse el cabello al estilo rojo Tiziano y aspirar tal vez a quedar inmortalizadas en los cuadros del genial pintor, también un habitante conocido de la Venecia del siglo XVI.
El tour de Simona termina donde comienza, en el Campo Santi Apostoli de la zona de Cannaregio. Desde allí y en dirección a la Ferrovía (uno de los puntos cardinales para orientarse en Venecia) uno accede fácilmente al Ghetto judío, el primero que se estableció en una ciudad europea. Se trata de un área pequeña, que se destaca por sus construcciones relativamente más altas que las del resto de la ciudad, un museo que recoge la historia del asentamiento y las antiguas sinagogas. Como en tantos sitios del Viejo Continente, esta es un área donde la historia local se construye con relatos de pérdidas y expulsiones, pues casi la totalidad de habitantes del Ghetto fue enviada a campos de exterminio en la Alemania nazi.
A pesar de ello, la influencia judía puede todavía apreciarse en las pequeñas calles del lugar y más allá de la isla, conectada a otras por puentes y recorridos fluviales, en un plato tradicional que acompaña a encuentros breves en los que los locales comentan sobre sucesos recientes o sobre su día a día, bebiendo un Spritz o un buen vino de la región del Veneto, una delicia llamada sarde in sour (sardinas en salsa agridulce). En los cafés y restaurantes del viejo Ghetto aseguran que es una receta de la tradición hebrea; en el resto de Venecia, lo presentan como un platillo local. En ambos casos, luego de que uno lo ordena recibe siempre la sonrisa del camarero como confirmación de que se ha elegido de manera correcta.
Pero allí, en la antigua República, es muy fácil equivocarse, sobre todo andando entre locales y turistas por callejuelas que solo guían hasta determinados sitios del centro. De manera que es muy probable que uno se pierda en Venecia, tras confiar demasiado en un mapa impreso que tal vez no se corresponda con el trazado real del área. Google Maps tampoco ayuda mucho, aunque no hay que desesperarse, pues los locales tratarán de ayudarte con una sonrisa, sin aparentar demasiada perturbación, porque todos parecen tener bien claras sus prioridades como para que alguien venido del continente pretenda alterárselas.
 |
| Palazzo Ducale |
Siguiendo unas de las rutas que se anuncian con placas y flechas en algunas de las calles, uno llega a la famosa Plaza San Marco, tal vez uno de los sitios más reconocibles de Venecia, Italia o Europa. Como en tantos otros similares, es imposible descartar la idea de que la visita no se compartirá con un centenar de espectadores.
Llenos de turistas estarán también las atracciones cercanas, la Basílica de San Marco, el impresionante Palazzo Ducale y el Museo Correr. Y si uno se decide por la antigua Catedral bizantina y sube a la terraza, coronada por las estatuas de la Cuadriga Triunfal, accederá a una vista impresionante de la plaza, el Canal y las islas cercanas, como la de San Giorgio Maggiore.
Otro trayecto siempre recomendable es el viaje a las que forman la localidad de Murano, famosa por sus cristales y artesanos del vidrio. Se trata de una comunidad tranquila, también adaptada para turistas que arriban para apreciar la destreza de los maestros del soplado, en coreografiados shows en los que estos exhiben su tradicional maestría.
 |
| Maestro vidriero de Murano |
En las numerosas tiendas que muestran desde minimalistas piezas de diseño local hasta complejas esculturas de vidrios y colores, cualquiera puede leer carteles de alerta contra falsificaciones. Al parecer la industria local, a pesar de contar con la protección del estado italiano, ha encontrado una feroz competencia de falsas artesanías producidas en serie en otros lugares y vendidas como auténticas venecianas en varios kioskos y tiendas de la ciudad.
De vuelta a Venecia, a pesar de la notable afluencia de visitantes, de los vaporettos cargados de personas que recorren de un extremo a otro el Canal Grande y enlazan las islas aledañas, y tras 72 horas negociando distancias entre puentes y canales, uno no puede evitar cierta apreciación al vuelo. Y es que la villa en su acontecer parece una cualquiera de economía precaria, un entorno provinciano. Y sí, aquí ocurren la Biennale y el conocidísimo Festival de Cine, hay una porción del Dorsoduro donde se dice que existe la mayor concentración de galerías de arte moderno del mundo, varios museos han recopilado lo mejor de la pintura y la música local y universal, pero debido a su geografía es difícil percatarse de las opciones culturales de la ciudad.
Una parada obligatoria tiene por objetivo visitar la residencia de la coleccionista norteamericana Peggy Guggenheim, donde se guarda una extraordinaria y selecta muestra de los grandes nombres de las vanguardias artísticas del siglo XX. Entre cuadros y esculturas que llenan los salones y antiguas habitaciones del inconcluso Palazzo Venier dei Leoni, es posible imaginar la extensa labor de la famosa galerista que fijó residencia en Venecia en 1951 y residió allí hasta su muerte en 1979.
En invierno, cuando cae la tarde, a veces la ciudad queda en penumbras. Las callejuelas se alumbran malamente y aunque todos aseguran que la criminalidad es muy baja, casi nula, una caminata nocturna por esa Venecia lo sitúa a uno, involuntariamente, en el escenario de una representación teatral misteriosa, algo aterradora, como las escenas más inquietantes de Don’t look now, la célebre película de Nicholas Roeg que unió a la ciudad con Donald Sutherland y
Julie Christie como protagonistas en 1973.
 |
| Iglesia de La Salute bajo la niebla |
El ambiente puede hasta tornarse más asustador si uno experimenta la súbita llegada de la neblina, que envuelve de repente a las numerosas islas y canales, de modo que es casi imposible discernir un ensombrecido paisaje en el que nada parece lo que realmente es. Entre sombras, el mar también se asemeja a una escenografía más lúgubre, desde la que en cualquier momento puede surgir una criatura desconocida con la intención de destruirlo todo a su paso.
Sin embargo, en Venecia nadie, sobre todo si vive allí, parece dar fe a la presencia de monstruos desconocidos escondidos en la niebla, aunque se comenta que los locales suelen ser supersticiosos. De cualquier manera ellos se mueven a un paso peculiar que a la larga conforma el propio ritmo de la ciudad, tal vez demasiado tranquilo para quienes llegan buscando emociones fuertes, tal vez demasiado intangible para quienes no logren comprender de primer intento cómo es posible una localidad tan inusual haya sobrevivido tantos siglos.










Pasajeros
20 Oct 2016 2:00 AM (8 years ago)

 |
Estatua de Sir John Betjeman,
Estación de Trenes de Kings Cross,
Londres |
Viajar es un verbo tan importante como vivir. Se enuncia y asume con la misma convicción que implica realizar cualquier otra actividad relativa a la existencia. Al menos así es para mí, según me lo hicieron saber desde que era pequeño cuando mi familia decidía dejar nuestra casa para aventurarnos a explorar territorios más lejanos.
La distancia no era importante, podía ser un recorrido largo o un trayecto fugaz en un autobús local. La excitación era la misma y así se mantuvo hasta que, una década más tarde, en los tiempos del Período Especial trasladarse terminó siendo una actividad más abrumadora que placentera. Y uno se lanzaba a la carretera más por necesidad que por gusto, con la esperanza de que todo terminaría pronto, para volver a casa a arroparse de protección y sosiego. No obstante, hubo en ese triste período, viajes también agradables, que removieron los recuerdos de otras épocas, cuando salir de los dominios conocidos representaba toda una aventura.
En Europa atravesar países y
ciudades es tan fácil que un viaje pierde toda esa aureola de grandiosidad que
alguna vez le endilgamos nosotros, los que vivíamos en una isla de la que era
casi imposible escaparse. Cuando a finales de los 90 las autoridades permitieron
las salidas a cuentagotas, muchos amigos comenzaron a viajar y a establecerse
fuera del Caribe. Algunos aterrizaron en naciones europeas o latinoamericanas y desde allí con el tiempo planearon sus vacaciones y futuras estancias en otros
países y ciudades. Sus mensajes, fotos y correos electrónicos, reavivaron en mí la
curiosidad por las exploraciones.
Pasado el tiempo yo también emigré y comencé a acumular espacios
en los que fui yo y feliz. Son esos los que a la larga van conformando mi noción de patria,
un concepto personal y flexible que cada día se aleja más de los limitados
cercos que los líderes nacionalistas establecen en una Europa sin fronteras y
en un mundo que en realidad busca cada vez más la eliminación total de muros que impidan el
libre tránsito de humanos, información y mercancías.
Si me comparo con otros compatriotas
y hasta con conocidos de la diáspora, he viajado poco. Sé de algunos que han
recorrido el planeta de cabo a rabo, con estancias en sitios tan alejados y
exóticos como Mongolia o la Polinesia Francesa. Yo no he llegado tan lejos,
aunque espero poder alcanzar tales destinos en un futuro cercano. En los
últimos tiempos, al estar basado en Viena me hallo en un punto del continente
donde, como en siglos anteriores, es común que se crucen rutas que conectaban
todo el mundo conocido. Otra ventaja también, es el hecho de que la cercanía de
algunos lugares diferentes por explorar propicia que uno deseche el avión como
medio de transporte y vuelva a transitar como antaño por vías férreas o por
carretera.
Es cierto que recorrí caminos
británicos durante el año que viví en la capital galesa, pero allí estos viajes
los hice con tal de evitar los cada vez más caros pasajes de tren. El Reino
Unido posee una impresionante red de autopistas que alejan del trayecto a pueblos y ciudades, de modo que no abundan vistas espectaculares
cuando uno se traslada por estas. Solo una vez, debido a un accidente de
grandes proporciones en la M-4, tuve un breve acercamiento a lo que podría ser
un viaje diferente. El chofer había tenido que desviarse y tomar las carreteras
estrechas que conectaban el sur rural de Somerset y por tanto nos tocó atravesar
pequeñas aldeas y campos roturados, para sorpresa de los habitantes, quienes, a
juzgar por sus reacciones, nunca habían visto una guagua de National Express
por aquella zona.
 |
| En bus pasando por la Plaza Trafalgar en Londres |
En tales viajes, a diferencia de
los que he hecho últimamente, a pesar de que casi siempre los realicé en buses
llenos a tope, apenas recuerdo una conversación con algún otro pasajero. Tampoco
guardo en la memoria algún diálogo interesante en los recorridos en tren por el sur de
Inglaterra. Si en el 2004, cuando aterricé en Londres, los viajeros se aislaban
de toda su circunstancia en derredor mediante los audífonos, ahora lo hacen con
sus teléfonos móviles y tabletas. Nadie parece interesado en conversar con
quien viaja a su lado, solo lo hacen quienes abordan los transportes en grupo o
en familia, por lo que a veces es más fácil escuchar lo que comentan otros, que
arriesgarse a conocer cómo piensan los compañeros de viaje. Y está claro que
estos no siempre resultan los protagonistas de un diálogo agradable.
De uno de aquellos emails
iniciales, de conocidos que se establecían fuera de Cuba, recuerdo el relato de
una amiga residente en Bélgica, cuando se embarcó en un largo viaje en tren rumbo a
Italia. Le tocó un asiento junto a un pasajero quien, tras intercambiar saludos
amables al inicio, cuando descubrió que mi amiga provenía de Cuba le espetó un
“yo no hablo con comunistas” y acto seguido cambió la mirada hacia el pasillo y
no volvió a dirigirle la palabra en las dos horas que duró su viaje.
Por eso en ciertos trayectos me
da por imaginar posibles conversaciones que hubiera tenido con algunos
compañeros de viaje. Son razones puramente especulativas las que guardo como
justificación para un determinado diálogo, pues si este nunca ocurre se debe
sólo a mi probable timidez o a la del pasajero, o por insistir yo en respetar
el derecho de cada quien a su privacidad. Sin embargo, las conversaciones quedan
casi siempre como parte de las memorias del viaje, aunque nunca se hayan escenificado.
II.
 |
| Tranvía en Budapest |
El trayecto en tren de Viena a
Budapest dura poco más de tres horas. Lo hicimos en septiembre del 2014. Se
trata del recorrido que antes de 1989 conectaba dos mundos bien diferentes
atravesando la inexistente, pero efectiva Cortina de Hierro. Aún hoy, más de
veinticinco años después, cualquiera puede notar las diferencias entre ambas partes. Las
pintorescas imágenes de aldeas austríacas en medio de los campos cultivados en
los que sobresalen gigantescas turbinas eólicas, dan paso a un paisaje rural
más desaliñado, con improvisadas casuchas de madera y metal que lucen
comparativamente más empobrecidas que las del país vecino. En la primera parada en
territorio húngaro, Mosonmagyaróvár, la estación de pasajeros es apenas una
plataforma con techo en medio de un área con varias líneas férreas, que
evidencian una actividad anterior mucho más intensa de la que ahora transcurre en el lugar.
Allí subió a nuestro vagón un
peculiar viajero al que le calculé unos sesenta años. Era un día nublado de inicios
del otoño, muchos andábamos ya de mangas largas, enfundados en chaquetas
monocromáticas, como son las destinadas a esta estación del año en
la que prima la uniformidad, pues la mayoría de la gente sale a la calle con
abrigos negros o grises. Nuestro compañero de viaje, en contraste, vestía un
atuendo mucho más vistoso: pantalón color vino, chaqueta roja, boina también colorida y
zapatos marrones. Llevaba además un bigote boscoso, pero bien cuidado, de
esos que sugieren varios minutos de preparación previa ante el espejo.
Reclinado en su asiento, frente a nosotros, leía ensimismado un libro en
húngaro del que no recuerdo el autor, pero cuya lectura le fascinaba a juzgar por la
expresión de su rostro y el nivel de concentración con que seguía las páginas.
Antes de sentarse y comenzar la
lectura nos había saludado con una sonrisa. Apenas miraba el paisaje que
aparecía tras la ventanilla, por lo que intuí que lo conocía de memoria.
Tampoco mostró demasiado interés en los demás que lo acompañaban en el vagón más allá de la lógica interrupción que supone una parada momentánea en la que descendían unos y subían otros. Más de
uno de estos le dedicó una mirada de inspección, aunque sin mucho detenimiento. Podía
resumirse en un breve reconocimiento de su presencia, seguido de un rápido
retorno a la rutina personal, como si nuestro exótico
pasajero fuera alguien conocido o un acompañante habitual del trayecto.
 |
Café Águila Azul, Praga
(Kavárna Modrý Orel)
|
A mí, en cambio, me seguía
pareciendo admirable, una pieza que no encajaba en toda la escena de la que
formábamos parte, con su contexto y expectativas. Viajaba por primera vez a
un país exsocialista en el que esperaba encontrar referencias a un pasado que
suponía compartido, al menos a gran escala, en esa especie de esfera invisible en la
que los ideales sobrepasaban a las naciones y los pueblos, en la aspiración de un bienestar común que –según nos decían a finales de los 70 y principios de los 80- aventajaba en humanismo al resto de las sociedades
del planeta.
Nuestro extravagante compañeros
de viaje debió haberse formado también a esa época, con todo lo que implicaría vivir en un país del Segundo Mundo. Lo imaginé tan entusiasmado, si era posible, como aquella mañana gris
del trayecto, como protagonista de cualquier día similar previo a 1989. Y
confieso, me hubiera gustado mucho escuchar su narración, suponiendo que la imaginaria
asociación que había comenzado a construir desde que subiera al tren en
Mosonmagyaróvár tenía sentido, que esa actitud ante la vida, tan irreverente y
segura de sí mismo lo había definido a través de los tiempos, sobre todo en
épocas donde la abrumadora versión de la mayoría se ocupaba de condenar al
olvido a toda expresión de diferencia.
Y es que también lo encontraba
más interesante por esa actitud que por su apariencia excéntrica, por ese
aspecto que confiere la evidencia de haber vivido unas cuantas décadas. Meses
atrás, el encuentro con dos jóvenes húngaros, quienes por edad debían de haber
vivido siempre en la era postcomunista, había terminado en decepción. Habíamos
sido colegas de un curso de alemán, en un grupo que, casualmente, estaba dominado
por estudiantes del antiguo bloque socialista (2 húngaros, 2 eslovacas, 1
croata, 1 polaca, 2 rusas y 1 ucraniana). A medida que avanzaron los contenidos
del curso los estudiantes intercambiaron, además de las dificultades propias
de aprender a funcionar en otra lengua, sus prejuicios y resquemores. Y si
estos se enunciaron con más cuidado ante el profesor, se soltaban sin
restricción alguna ante el resto de los colegas. Comentarios homófobos y
racistas, al estilo de “el gobierno debería expulsar a todos los gitanos”, o
“los gays pueden hacer todo lo que quieran en sus casas, pero andar de manos
dadas o besarse en la calle no está bien”. Solamente yo y otro colega escocés
parecíamos escandalizados ante tanta juventud y conservadurismo.
Es probable que a nuestro pasajero
de enfrente tales opiniones no le hubiera hecho mucha gracia. Resulta imposible
asegurarlo de manera rotunda, pero uno en aquella mañana de septiembre, camino
a la capital húngara, alcanzaba a suponerlo. Apenas habíamos intercambiado un
par de ademanes corteses; sin embargo, yo creía conocerlo de toda la vida.
III.
 |
| Gatos en Viseu, Portugal. |
Cada viaje a Portugal implica
algún trayecto por carretera. Nosotros preferimos el tren, pero hay ciudades,
como Viseu -el lugar obligado de todas las vacaciones- que desde hace años
perdieron su estación de ferrocarril y con ella la posibilidad de interconectarse de
manera rápida a otras zonas importantes del país. Así que siempre terminamos
rodando por la asombrosa red de autopistas portuguesas. Estas, financiadas
con presupuestos de la Unión Europea, parecen haber sido concebidas para otros
tiempos de bonanza.
En Portugal el auto privado
sigue siendo un fuerte indicativo de estatus y los gobernantes de turno se
ocuparon a finales de los 90 de crear una gran infraestructura vial para que todos
la utilizaran cuando consideraran imprescindible moverse de un lugar a otro sobre cuatro ruedas. La estrategia discriminó el aumento de las líneas férreas y dió
prioridad a la construcción de autopistas. Sin
embargo, con la llegada de la crisis en el 2008, conducir por las llamadas autoestradas se ha vuelto costosa para los choferes portugueses, por la cantidad de puestos de peaje que
el gobierno ha instalado en aras de recaudar fondos para las exiguas obras
públicas. Por eso existen hoy carreteras interprovinciales llenas de vehículos,
mientras en las autopistas el tránsito es mucho menor que en los años de
euforia y de mensajes triunfalistas que parecían parodiar aquel famoso lema de
los años 50: Usted sí puede tener un Buick.
En los autobuses portugueses, lo
mismo que en el tren, tampoco es fácil entablar una conversación entre
pasajeros. Allí, como en el resto del mundo, los jóvenes permanecen
indiferentes a todo lo que ocurre fuera de las pantallas de sus dispositivos, a
excepción de las veces en que el conductor pasa inspeccionando tickets. Los menos
jóvenes también se ocupan de emplear la duración del viaje en actividades que
excluyan una conversación casual sobre cualquier tema. En tal contexto no es de
extrañarse que uno termine como oyente involuntario de conversaciones de
otros.
De todos los viajes recuerdo dos
particularmente reveladoras, de esas que a la larga le sirven a los recién
llegados para llevarse una idea bastante representativa de cómo anda el país.
La primera ocurrió en un bus en la Terminal de Oporto, donde estuvimos
retenidos cerca de veinte minutos cuando el chofer, al intentar salir del
andén, no calculó bien la distancia entre su bus y el que estaba parqueado en
el andén contiguo y terminó golpeando su espejo retrovisor, que cayó y se
estrelló en el suelo. Entonces hubo que esperar porque lo reemplazaran, lo que
puso de mal humor a un portugués residente en Francia, quien comenzó un
discurso ácido contra el país y las autoridades. El hombre alegaba que por la
demora iba a perder la conexión con el siguiente bus en una de las paradas del
recorrido y cargaba contra la desidia de los trabajadores del transporte que
permitían semejantes retrasos, cuando en Francia, desde donde había volado esa
mañana, tales percances eran impensables.
 |
| Tranvía en el Barrio Alto, Lisboa. |
A las críticas se le unieron
otros viajeros para quienes el gobierno nacional no le merecía el menor
respeto. Parecía el inicio de una pequeña revolución ciudadana en el reducido
espacio del ómnibus. Por un breve segmento de todo el intercambio los
pasajeros le dieron la razón al emigrante, mientras aportaban más anécdotas
sobre lo mal que funcionaba el país en tiempos de crisis. El debate tal vez
alcanzó un punto de no retorno cuando un anciana comenzó a quejarse también del
rumbo que tomaba la nación y la comparó con los "mejores" años del pasado, cuando -según dijo- ella vivía en Angola y todo el país bajo una dictadura retrógrada,
aunque claro, no mencionó este calificativo. Luego el bus se puso en marcha y los participantes del
debate fueron poco a poco regresando a los silencios habituales del viaje.
Nadie más creyó oportuno continuar argumentando sobre otras cuestiones que en
algún otro lugar, con lo polarizado que anda el mundo en octubre de 2016,
serían calificadas de antipatrióticas.
En otro trayecto en guagua, esta
vez desde Lisboa a Viseu, me sorprendió que nuestra vecina en el asiento de
delante, no contestó su teléfono tras sonar dos veces a la salida de la Terminal de Siete Ríos. Fue minutos más tarde, cuando ya andábamos en plena autopista,
bastante alejados de los límites territoriales de la Gran Lisboa, que la
muchacha tomó el teléfono y marcó un número. “Padre”, saludó a alguien del otro
lado y acto seguido contó un relato pesado e impactante, de los que te
muestran la cercanía de un hecho sobre el que has leído desde la distancia de
un reporte estadístico impersonal, pero con el que nunca te habías topado hasta
ahora. La chica, al teléfono, le contaba a su padre que se había ido de casa, luego
de una discusión con su novio o marido y que regresaba a vivir con ellos. Sin embargo, no era una simple
discordia entre los miembros de una pareja. “Esta vez él fue muy lejos” decía
la pasajera, ya entre las lágrimas y la vergüenza de tener que dar más detalles en
un sitio carente de privacidad.
Mientras seguíamos impresionados
el relato de la mujer, nos mirábamos tratando de pensar en alguna manera de darle
apoyo. Aunque en el país los hechos de violencia de género no llegan a los
niveles de la vecina España, también son comunes y en algunos casos, de consecuencias
fatales. Creo que a nivel nacional prevalecen los dictados patriarcales, por lo
que las mujeres suelen cargar con la culpa. Lo que al final nos sirvió de alivio fue
intuir que la protagonista de esta historia contaba con una familia que, según
indicaba la conversación que estaba teniendo con ellos, la iban a apoyar. No
creo que las demás víctimas puedan decir lo mismo. De todas formas, nos hubiera
gustado haber podido ayudarla a pasar el mal rato, hacerle saber que no estaba
sola.
Y aunque la conversación por
teléfono se extendió más allá del anuncio inicial que le había hecho a su
padre, los minutos siguientes no aportaron muchos detalles más acerca de la situación que había vivido, aunque esos
fueran lo menos que uno deseaba escuchar. Por suerte la atormentada pasajera
fue recuperando la calma y cuando terminó de hablar parecía más resuelta.
Imaginamos que viviría unas semanas difíciles, pero con la esperanza de que tal
vez los días terribles habrían pasado. Fue entonces, en el primer alto del
camino en Fátima, que la joven mujer bajó del bus hacia donde la esperaban sus
familiares.
IV.
 |
| Costa sur inglesa en la distancia |
No todas las conversaciones
tienen que resultar imaginadas, algunas suceden espontáneamente. En el 2012
viajé por primera vez a Alemania, a la hermosa y acogedora ciudad de
Heidelberg. Habíamos decidido previamente, de mutuo acuerdo con unos amigos
franceses de la Lorena, que pasaríamos el fin de semana con ellos. Yo iría a
una conferencia por dos días y luego me uniría a ellos viajando de Heidelberg a
Karlsruhe, de ahí a Estrasburgo y luego hasta Sarrebourg, una pequeña ciudad
cercana a Nancy. Helena viajaría directo desde Londres. Hice todas las reservas
por Internet, primero el viaje en avión hasta un aeródromo en el sur alemán y
luego los consiguientes trayectos en tren. Tenía ciertos temores antes de
comenzar, que se resumían en el viaje hacia un país del que no dominaba
la lengua, por más que muchos me calmaran diciendo que sería posible orientarme
en inglés, que todo el mundo hablaría ese idioma.
Volé en Ryanair hasta lo que
anunciaban como el Aeropuerto Internacional de Baden-Baden/Karlsruhe. Al final
resultó ser una antigua base aérea norteamericana de postguerra que
acondicionaron como terminal aérea, muy pequeña si se comparaba con otros aeropuertos continentales y, lo peor de todo, muy alejada de las dos ciudades
alemanas que el vuelo aseguraba conectar. Quedaba en un punto medio de la nada, desde
el que había que esperar por un autobús para trasladarse a cualquier núcleo
urbano importante.
 |
| Por la ribera del Lago Lemán, Suiza. |
En la cola para comprar el
boleto del bus, me situé detrás de un estudiante que también venía de Londres.
Cuando llegó al mostrador comprendió que se había olvidado de cambiar las
libras esterlinas, de modo que no podía comprar su ticket, pues la cajera del
buró de turismo no aceptaba tarjetas. Él se retiró a buscar un cajero
automático, pero regresó frustrado a los pocos minutos, pues la terminal
también carecía de tal servicio. Yo había comprado ya mi ticket, pero aún
estaba cerca del buró revisando el itinerario de los buses, para asegurarme de
que tomaría el indicado. Entonces, el estudiante se me acercó, me explicó su
problema y me pidió si le podía comprar su ticket en euros, que él me pagaría
la equivalencia en libras. Acepté, sin problemas, había notado que él hablaba
alemán, cosa que yo no hacía, y que dominaba también la manera de conducirse en
un terreno extraño para mí.
Entonces nos presentamos, de ahí
supe que estudiaba Física y completaba su doctorado en Oxford, pero que había
nacido en Frankfurt, donde sus padres habían emigrado desde Irán. No recuerdo
su nombre, tal vez porque lo dijo demasiado rápido, pero sí que conversamos
mucho mientras esperábamos por el bus y en el corto trayecto hacia una extraña
estación de tren desde donde debí tomar un suburbano hacia la Hauptbahnhof de
Karlsruhe.
Yo le hablé de mi investigación
y de la ponencia que presentaría en Heidelberg y él también me explicó la suya.
Supongo que le advertí que había estudiado Física en mi preuniversitario de
Ciencias Exactas, en largas jornadas de experimentos y de resolver problemas y
ejercicios complicados de un compendio elaborado por una autora soviética de
origen judío: Valentina Wolkenstein, pero es muy probable que le haya
confirmado el haber olvidado aquellas
lecciones y fórmulas.
Él me comentó sobre su elección
de Oxford y sobre sus deseos de regresar a Alemania, el país que consideraba su
casa. Lo imagino ahora en algún puesto en un importante centro de
investigación, pues además de inteligente y honesto, me sorprendió su nivel de
resolución, su convencimiento de haber escogido la profesión con la que se
sentía más a gusto.
Mientras intercambiábamos
opiniones, el bus atravesaba el paisaje rural del sur germano, pasando por
aldeas de construcciones casi perfectas, como de juguete. En algún momento le
comenté a mi interlocutor mi desconcierto ante las vistas de nuestro recorrido.
Sabía de la fama que acompaña a los destinos de Ryanair, la compañía aérea notable
por usar aeropuertos que distan bastante de la ciudad que indica el vuelo, pero
en esta ocasión, creo que se habían llevado el Premio Gordo.
Cuando llegamos a la estación de
Rastatt y nos despedimos, cada uno para proseguir viaje en dos direcciones
diferentes, ya habían desaparecido todos mis temores iniciales acerca de viajar
hacia lo desconocido. El estudiante de Oxford me había dado indicaciones
precisas, así que tomé el tren hacia Karlsruhe y en minutos estaba allí, a la
espera del próximo tren a Heidelberg. Europa Central aparecía muy bien
conectada, pensé mientras aprovechaba el acceso a Internet para comentarle a
una amiga en Madrid sobre el éxito de haber llegado ileso. Ella y su marido, que nos habían visitado meses antes en Londres, me
habían confesado su reticencia a moverse hacia otros destinos europeos, pues
imaginaban que tendrían muchas dificultades para hacerse entender en inglés.
Yo, por mi parte, les aseguraba ahora que todo era posible.
 |
| Dejando Lausana en 2005 |
Quiero imaginar que me esperan
muchos viajes en el futuro. Sigo pensando que dejar los sitios en los que uno
ha estado durante mucho tiempo hace bien al cuerpo y a la mente. Por supuesto,
hablo de movimiento voluntarios, pues no hay nada más traumático que tener que abandonar
por la fuerza el lugar donde se vive, donde uno ha echado raíces. Espero también que en los próximos trayectos, así vaya bien acompañado, encuentre pasajeros asombrosos,
de esos con los que me gustaría entablar conversaciones reveladoras e inquietantes
aunque al final estas solo ocurran en mi hasta ahora siempre activa imaginación.
(c) Fotos: Helena Soares










 5ta Etapa: De Krems
a Klosterneuburg
5ta Etapa: De Krems
a Klosterneuburg
La salida de Krems resultó un poco complicada
cuando no encontré los habituales cartelitos de la Ruta del Danubio y
terminamos en una de las carreteras que daban a la autopista, en la que se
advertía claramente que no podían circular bicicletas. Hubo que hacer el camino
de vuelta hasta que a poca distancia aparecieron otra vez las indicaciones de
la ciclovía.

No habíamos pedaleado mucho cuando advertimos
a un grupo de ciclistas adelante que nos hacían señas para detenernos. A medida
que nos acercamos descubrimos que había un tronco de regulares proporciones que
bloqueaba el camino. Primero pensamos que había que desviarse, pero más cerca
notamos que al otro lado del tronco yacía un hombre mayor, ataviado como
ciclista, con un visible golpe en la cabeza y un largo hilillo de sangre que ya
llegaba al otro lado del camino. A su lado alguien seguía instrucciones por
teléfono, mientras otro trataba de reanimarlo. Intenté averiguar qué había
pasado, pero no entendí la explicación que me dieron. Luego de desearles que el
pobre hombre mejorara, continuamos viaje, aunque a pocos metros nos detuvo
alguien que más tarde supimos era el médico y venía dispuesto a socorrer al
accidentado. Le expliqué que estaría a unos cuantos metros en dirección contraria
y que pensaba que su estado sería de gravedad. El hombre pareció darme la
razón. Luego de avanzar durante unos diez, quince minutos escuchamos la sirena
policial y nos topamos con una patrulla que se dirigía hacia el lugar de los
hechos.
Todavía en estado de shock, sobrecogidos de
que el último día de pedaleo comenzara con tan triste acontecimiento, casi no
advertí que habíamos llegado a la estación de Altenwörth, por donde debíamos
atravesar el río por última vez. Habíamos salido de Krems en la ribera norte y
Klosterneuburg estaba situado en el sur. Antes de llegar allí pasaríamos por
Tulln, otra de las pequeñas ciudades en el Danubio camino a Viena.
Sobre el anciano accidentado busqué
información al llegar, pero no encontré nada. Sólo la semana siguiente apareció
una escueta nota en un medio local. Hablaba del accidente, pero tampoco
esclarecía muchos detalles. Por ella supe que el ciclista aún se mantenía en el
hospital, que era vecino de Krems y que tenía 77 años.
La ciclovía en la ribera sur de aquel sábado
estaba muy concurrida. Decenas de ciclistas pasaban en ambas direcciones. Era
una mañana calurosa y muy soleada, el río continuaba a nuestro lado con su
increíble continuo fluir. En Londres estaba acostumbrado a la presencia del
Támesis, pero nunca en lo que recuerdo de mis paseos por el South Bank lo noté
tan caudaloso como el Danubio.
 |
| Tulln, plaza central. |
Tulln apareció enseguida en el recorrido. Tal
vez alguien que haya hecho el trayecto pueda pensar que parecíamos
miembros de cualquier equipo profesional en el Tour de Francia, pero en realidad
siempre fuimos los primeros sorprendidos en alcanzar todas las metas en un
tiempo tan corto y sin demasiadas síntomas de agotamiento. Antes de adentrarnos
en Tulln y hacer la parada del almuerzo, Helena me había llamado para
advertirnos que aquel sábado Viena estaría llena de visitantes, pues además del tradicional Desfile del Orgullo Gay, que este año también tendría un desfile anti-gay, la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen
estaba de visita en la ciudad, por lo que se esperaba una fuerte presencia policial y
algo de muchedumbre.
Mientras tanto en Tulln, en la plaza
principal, nada parecía perturbar la habitual imagen de la pequeña ciudad en un
mediodía veraniego. Cerca encontramos otra taberna que también bullía
de actividad y clientes. Allí nos quedamos para el almuerzo.
Salimos de Tulln en dirección a Greifenstein
y otra vez en corto tiempo pasábamos el cartel que anunciaba la entrada a
Klosterneuburg. Lo demás fue encontrar la pensión Salmeyer, donde debíamos
dejar las bicis y luego retornar a la estación de tren por la que en minutos
pasaría el suburbano que nos llevaría a Viena. Y sin en la bicicleta los tramos
parecían cada día más cortos, sin dudas el viaje en tren superó las
percepciones sobre las distancias. Solo una parada y ya estábamos en Nußdorf,
técnicamente en el norte de Viena. Atrás quedaban cinco días de pedaleo e
imágenes de verdor, valles y la reconfortante presencia del Danubio como
compañero inseparable del trayecto.











4. De Grein a Melk
y luego a Krems.
 Dejamos la Granja Kamleitner en una nublada
mañana de viernes. Bajar aquellas pendientes boscosas fueron todo un ejercicio
de caída libre. Al final hasta la distancia entre Schacherhof y Grein me
pareció mucho menor que la recorrida el día anterior. Vimos un par de cafés
donde desayunar, pero nos quedamos con el Café Willi’s, que también era
panadería y servían semmels acabados de hornear. Minutos más tarde ya estábamos
de vuelta en la ciclovía. El día continuaba nublado, aunque no parecía que nos
iba a acompañar la lluvia de la segunda jornada.
Dejamos la Granja Kamleitner en una nublada
mañana de viernes. Bajar aquellas pendientes boscosas fueron todo un ejercicio
de caída libre. Al final hasta la distancia entre Schacherhof y Grein me
pareció mucho menor que la recorrida el día anterior. Vimos un par de cafés
donde desayunar, pero nos quedamos con el Café Willi’s, que también era
panadería y servían semmels acabados de hornear. Minutos más tarde ya estábamos
de vuelta en la ciclovía. El día continuaba nublado, aunque no parecía que nos
iba a acompañar la lluvia de la segunda jornada.
Teníamos planeado llegar a Melk y pasar allí
la noche, daría tiempo para que mis amigos visitaran la famosa abadía
benedictina. Sin embargo, nuestro ritmo de pedaleo otra vez nos desbarataba
todos los planes y a los pocos minutos ya estábamos cruzando hacia la ribera
sur por el puente de Klein Pöchlarn. Era la sexta vez que atravesábamos el
Danubio.
Llegamos a Melk casi al mediodía y fuimos
directo a la abadía. Es curioso, de esta localidad austríaca procede el
protagonista de la célebre novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, Adso de
Melk. Es quizás la única relación con la historia y la posterior película de
Jean Jacques Annaud, aunque Marta me comentó que había leído blogs de otros que también habían realizado el recorrido que aseguraban que la película
se había filmado allí. Ya la había
visitado el pasado año, habíamos llegado en auto y casi no nos habíamos movido del los alrededores
de la abadía y su museo. Por eso pensé que Melk se reducía a aquella zona, no obstante,
como esta vez entramos directamente por las calles del pueblo, descubrí un área
de actividad muy diferente a la que había visto la vez anterior. El centro de
la ciudad estaba muy animado, lleno de turistas.
Los amigos visitaron el museo y luego
regresamos a la Wiener Straße donde recalamos en una restaurante italiano en un
sótano de techos abovedados. Y mientras esperábamos por pizzas y
fladenbrots decidimos seguir rumbo
a Krems antes que pasar en Melk el resto del día. La ciclovía nos llamaba, al
parecer. De modo que salimos poco después del mediodía, confiados en que, a
nuestro ritmo de pedaleo, llegaríamos al objetivo antes de que cayera la tarde.
No teníamos idea de dónde pasaríamos la noche, pero sí confianza en que nos las
arreglaríamos.
En la tarde nos esperaban las espectaculares
vistas de la región del Wachau. Viñedos y campos de albaricoques acompañaban la
ruta. Hicimos un alto en Dürstein, donde también encontramos a decenas de
turistas, la mayoría norteamericanos e italianos. De todos los pueblos y
ciudades que encontramos por el camino, este fue uno de mis preferidos. Estoy
seguro que volveré a visitarlo con más calma, para subir a las ruinas romanas
donde el famoso Ricardo Corazón de León estuvo prisionero a la espera de un
rescate.
El resto del recorrido me pareció demasiado
corto. En breve entrábamos en Krems, lo que nos demostraba que había sido buena
la estrategia de no quedarse en Melk. Como urgía buscar un lugar para pasar la
noche fuimos hasta el buró de turismo para preguntar sobre pensiones y
hostales, las opciones más baratas. La empleada del buró fue muy agradable y
nos dio la lista de los sitios que tenían habitaciones disponibles, pero nos
aclaró que faltaban cinco minutos para cerrar. Salí a la calle a hacer un par
de llamadas. Logré hablar con dos de los hostales de la lista, pero me
informaron que ya no tenían vacantes. Y por supuesto, cuando volvimos ya el
buró de turismo estaba cerrado, puntualidad austríaca.
Por suerte recordé que el camino había visto
algunos hostales con banderines que anunciaban habitaciones disponibles. Solo era preciso regresar
por el mismo camino. Llegamos a una en cuya puerta había visto previamente un
cartel con un número de teléfono y que ahora estaba custodiada por una
anciana de redecilla en la cabeza. Pregunté si tenía habitaciones disponibles o
una tres personas. Nos dijo que sí y nos invitó a acompañarla para que la viéramos. Era perfecto
lo que necesitábamos.
Resuelto el alojamiento nos quedaban unas
horas para recorrer el centro de Krems, también lleno de calles adoquinadas y
edificios antiguos. Cenamos en un sitio muy acogedor, la Gasthaus Jell, donde rápidamente y para alegría de las meseras agotamos dos botellas de un
blanco (Domäne Wachau), por cuya fábrica habíamos pasado en horas de la tarde.
A la mañana siguiente durante el desayuno en
la casa de huéspedes conversamos brevemente con el dueño, cuya mujer es
mexicana y entre ambos administraban dos hostales en la ciudad. Él había vivido
varios años en México hasta que decidieron regresar a Austria, por lo que
hablaba perfecto español. Pagamos, nos despedimos y emprendimos la ruta que
habría de llevarnos a Klosterneuburg, donde dejaríamos las bicicletas para que
fueran devueltas a su clínica en Passau. Sería el último día del trayecto en el completaríamos los más de 300 kilómetros de la ruta.
Continuará











3ra Etapa: De Linz
a Grein
Cuando Linz ya desaparecía del horizonte y el
sol seguía imperturbable, comprendí quizás que esta sería una de las etapas más
difíciles, sino la más, de todo el trayecto. La ciclovía apenas tenía
elevaciones, por lo que el avance era más lento; además, teníamos el aire en
contra. En una encrucijada, donde el camino se dividía entre Mathausen y Enns,
hicimos un alto para preguntar a una pareja de abuelos que también andaban de
recorrido.
El
hombre, con la inicial y esperada reacción de los locales, de total
cautela ante un extranjero, me preguntó si no teníamos un mapa. Teníamos, le
dije, pero confiábamos más en la experiencia de alguien que conocía la zona. El
mapa, que era parte de la guía, había soportado estoicamente todo el aguacero
de la jornada anterior y aún no se había secado del todo. Al interlocutor, al
parecer, le gustó la observación porque agarró su mapa y se puso a explicarnos
sobre las zonas más agradables que podríamos encontrar adelante.
Cuándo nos
preguntó de dónde éramos y se enteró que éramos cubanos, su actitud ya había
pasado de escepticismo a amabilidad total. Se volvió para su mujer y le repitió
que veníamos de Cuba, imagino que demasiado atolondrado por la sorpresa. Nos
contó que eran de Burgenland, que pretendían completar el recorrido, pero que
ya habían navegado el Danubio en varios cruceros, una vez desde Ámsterdam, en
barcos que cubrían las rutas fluviales entre Holanda, Alemania y Austria, y
otra vez a todo lo largo del río hasta el mismísimo delta en Rumanía. Nos
recomendaron tomar la ribera sur donde encontraríamos lugares más interesantes.
Lo único que el trayecto se alejó un poco del
río y a pesar de que seguíamos las señales del Donauradweg, nos tocó atravesar
campos de trigo y remolacha y pequeñas aldeas de casitas cuidadas y
pintorescas. Cuando nos detuvimos cerca de Enghagen, para leer lo que indicaba
un cartel frente a una Gasthaus, alguien desde su auto nos preguntó si
pensábamos llegarnos hasta Enns. Era una de las posibilidades de la ruta, pero
como no había tenido tiempo de leer la guía en su totalidad la noche anterior,
no habíamos decidido nada. Le respondí que no sabíamos. Entonces, para mi
sorpresa, nos convidó a que fuéramos, que era una ciudad hermosa. Le agradecí y
consulte con los demás; estábamos cerca de hacer un alto en el camino para
comer algo y tal vez Enns sería una buena opción para descansar.
 |
| Enns, Stadtturm |
Fue necesario desviarnos un poco, pero al
cabo de unos veinte minutos ya estábamos entrando en la plaza central de Enns,
coronada por la torre del reloj (Stadtturm). Cerca quedaban varios
restaurantes, pero escogimos un café a pocas cuadras del centro en la Linzer
Straße, una adoquinada vía de tiendas y pequeños establecimientos que
evidenciaban el pasado medieval de la ciudad. El almuerzo, a sugerencia de la
dueña, consistió en sándwiches y cerveza local. Enns resultó ser una parada
agradable en un mediodía con mucho sol.
De vuelta en Enghagen tomamos el tercer ferry
del recorrido. Este era más pequeño que el anterior, con un barquero mucho más
simpático e histriónico, quien insistió en tomarnos una foto como souvenir del
corto viaje de una ribera a la otra. Y de nuevo a pedalear junto al río. El
viento había disminuido un poco, pero seguía siendo una jornada calurosa.
Mientras avanzábamos andaba yo reflexionando un poco sobre los locales y sus
actitudes. En Viena, al inicio de mi llegada, un par de encontronazos me habían
puesto sobre aviso. Había aterrizado tras vivir casi diez años en Londres,
cuando no se hablaba del Brexit y los londinenses, en apariencia,
pasaban por apacibles y educados, por lo menos sabían pedir perdón. Los vieneses,
por el contrario, se me antojaban bruscos y provincianos, a pesar de todo el
pasado esplendor que emanaba la ciudad. No era el único que así pensaba, pues
mis experiencias tenían mucho en común con las de mis colegas de los cursos de
alemán y con par de amigos que llevaban mucho más tiempo en Austria y hasta con
las de algunos austríacos, una amiga que vivió por años en Estados Unidos y una
chica de Graz con la que coincidimos en un vuelo de regreso desde Lisboa. Lo
que siempre me aclaraban era la diferencia que existía entre la antipatía y
neurosis general con la que algunos vieneses se manifestaban en sus
interacciones diarias y el modo más amistoso con el que se comportaban los
demás habitantes de Austria. Los locales y sus actitudes incomprensibles, nuevamente añadían más datos a mi investigación en curso sobre sus modos y maneras de relacionarse.
 |
| En el Ferry hacia Ottensheim |
El trayecto, hasta ahora, le iba dando la
razón a quienes así opinaban. Ya andábamos cerca de la estación para ciclistas
de Mitterkirchen y, por ende, no my lejos de nuestra meta del día: la pequeña
ciudad de Grein. La estación estaba muy concurrida, una tienda-cafetería en el
medio del camino invitaba a los del recorrido a hacer una parada y beber un par
de cervezas. También nos detuvimos. Todavía no habíamos entrado en la zona del
Wachau, famosa por sus viñedos, así que podíamos traicionar las recomendaciones
de la guía y probar las no menos famosas cervezas locales.
Compramos tres y nos sentamos a beberlas con
calma. Para llegar a Grein faltaba poco y al ritmo que pedaleábamos la
distancia se acortaría mucho más. En un momento Marta fue al baño, a unas
casetas al otro lado de la ciclovía por la que seguían pasando aventureros en
ambas direcciones. Demoró un poco en regresar a nuestra mesa, pero casi no lo
advertimos de tan entretenidos que estábamos con la conversación y la cerveza,
hasta que nuestro vecino nos advirtió en inglés que nuestra amiga tenía
problemas en el baño. Al parecer la puerta se había trabado y Marta no podía
abrirla desde dentro. Ángel fue a tratar de ayudar, pero no pudo, tampoco logró
abrirla un abuelo gigante que atacó la manilla de la puerta como si se tratara
de su peor enemigo. Por suerte ya la mujer de la cafetería venía con la llave y
pudo destrabarla. Vimos aparecer a Marta con cara de susto, pero sana y salva.
De vuelta a la mesa, pasado el mal rato, le escuchamos al abuelo gigante
decirnos en tono de aparente regaño: es la primera vez que algo así nos ocurre.
“Siempre hay una primera vez para todo”, quise decirle en alemán, pero no
estaba seguro de qué manera lo iba a interpretar. Lo vimos desaparecer rumbo a
la cafetería y nos olvidamos brevemente de él y su comentario, hasta que
apareció con un helado para Marta, cortesía de la casa.
Dejamos Mitterkirchen con el recuerdo de una
historia que bien podría resumir las aventuras de nuestro trayecto con respecto
a los locales. Sin embargo, sólo estábamos completando el tercer día y en los
que restaban todavía podíamos experimentar más de una ocurrencia.
 |
| A la entrada de Grein |
Pocos metros antes de la entrada a Grein,
desde una colina donde se veía casi la totalidad del pueblo, me pareció este
muy atrayente. Como punto de anclaje en la ruta de los cruceros del Danubio,
aquella tarde exhibía una actividad que no habíamos notado en los demás
asentamientos del recorrido, ya fuera por la lluvia o la velocidad con que
atravesamos aquellos en los que no nos detuvimos.
Allí debíamos quedarnos en un apartamento
situado en la granja de la Familia Kamleitner, donde había reservado una habitación. Los había encontrado en
una página de la Asociación de Turismo de la Región y había chequeado su
localización en los mapas de Google, pero no en una foto del satélite. La
granja aparecía un poco alejada del centro de Grein, sin embargo el pueblo no
parecía demasiado extenso como para que nos preocupara la distancia.
Lo que sucedió fue que desde nuestro punto de
parada, en el centro del pueblo, no encontraba de ninguna manera la calle Donaulände
que debíamos tomar para encaminarnos hacia los Kamleitner. Pregunté a un par de
ancianas que me miraron extrañadas antes de responderme categóricamente que no
existía ninguna calle con el nombre que yo había dicho. Cuando les mostré la
imagen del mapa en el móvil me aclararon también en tono de “eso-debería-saberlo”
que con ese nombre sólo podía tratarse de la senda de bicicletas al lado del
Danubio, la misma por donde habíamos llegado a Grein.
De manera que para evitar errores, decidí
llamar a la señora Kamleitner y preguntarle por la mejor dirección para llegar
a sus dominios. Del otro lado del teléfono ella se ofreció a llevarnos y aunque
le aclaré que éramos tres con igual número de bicicletas, ella me respondió que
no sería un problema, pues tenía un bus en el que cabíamos todos. Y era cierto,
se apareció en su minibus en el que acomodamos las bicis no sin antes provocar
en nuestra anfitriona una expresión de asombro cuando se enteró que veníamos de
Cuba. Intrigados por la necesidad del bus, pregunté si la granja quedaba a gran
distancia de donde estábamos. No es muy lejos, nos dijo nuestra chofer, pero sí
muy alto.
 |
| Schacherhof |
Cuando avanzamos unos pocos metros ya casi
alcanzábamos los límites de Grein. Más adelante nos topamos con el
tradicional cartel con el nombre del pueblo atravesado por una línea roja. Nosotros ascendíamos, a un lado y al otro nos saludaban árboles demasiado altos
y en un punto del camino observamos la destreza de una liebre cruzando la
carretera.
La Granja de los Kamleitner quedaba en la
punta de una loma. Allí, flanqueada por corrales de vacas y caballos estaba la
casa principal y a un lado el antiguo granero, reconvertido en casa de
huéspedes. Dentro encontramos un apartamento de dos pisos y el confort que tal
vez le faltaba a muchos hoteles de 2 y 3 estrellas que había visto en los días
previos cuando buscaba información sobre alojamiento en la ruta del Danubio.
Desde la ventana, Grein se divisaba en la lejanía, a mucha más distancia de la
que había imaginado.
Antes de instalarnos nuestra anfitriona nos
preguntó si habíamos cenado, pues cerca había otra casa de huéspedes donde
preparaban comidas. Así que desempacamos, nos bañamos y cuando bajamos listos
ya para explorar los senderos más rurales de Schacherhof, la señora Kamleitner
nos informó que su vecina no abriría el hostal esa tarde, por lo que ella nos
llevaría al pueblo al lugar que eligiéramos y cuando termináramos la podíamos
llamar y ella nos recogería para traernos de vuelta a la granja. Me pareció que
era demasiado, pero ella nos aclaró que ya más de una vez lo había hecho así
con otros huéspedes. Tomamos otra vez el minibus para cenar en una típica
cervecería de la Alta Austria.
A la mañana siguiente los Kamleitner nos
propusieron desayunar, pero con tantas atenciones la tarde anterior declinamos
la oferta de la mejor manera posible. Tampoco aceptaron que les pagáramos más
por todos los viajes de ida y vuelta a Grein.
Continuará











2da Etapa de
Inzell a Linz.
Salimos temprano luego de un desayuno
extraordinario en el Gasthof de la familia Steindl, pero amanecimos con lluvia
y frío, como si el sol del día anterior hubiera sido un espejismo. El trayecto
se asemeja mucho al de la primera jornada, laderas boscosas a un lado y al otro
del Danubio. Por el camino nos encontrábamos con otros grupos de ciclistas que
parecían ir mejor preparados que nosotros, al menos para un clima como el de
aquella mañana.
Luego de recorrer un tramo de aproximadamente
unos 8 kilómetros la geografía cambió y el paisaje se tornó más llano. Seguía
lloviendo, tal vez por eso no nos detuvimos en Aschach, un pintoresco pueblo de
decenas de restaurantes y cafés con terrazas que daban al río. Imagino que
estén muy concurridos en las tardes y noches del verano austríaco.
El próximo pueblo en el recorrido, Ufer, era
también el punto donde debíamos tomar otro ferry, mucho mayor que el anterior y
preparado hasta para transportar automóviles. De manera que seguimos hasta la
entrada de Wilhering para una breve visita a su Abadía Cisterciense. Pero tras
consultar con un amable local, este nos recomendó regresar a tomar el ferry,
pues la ciclovía era más segura por la otra margen del Danubio y si continuábamos
por donde veníamos tendríamos que tomar la carretera regular y allí el tráfico
sería muy peligroso para tres ciclistas.
 |
| Ottensheim en la otra ribera |
Así lo hicimos y tras el cruce en la
plataforma de Ufer continuamos por la ribera norte. Dejamos Ottensheim cuando
ya casi era mediodía y otra vez faltaba muy poco para cumplir con la meta del
día. La velocidad se la debíamos a Marta, que llegó en mejor forma que
nosotros, tras sesiones diarias de gimnasio y yoga. Poco más de una hora
después del cruce arribábamos a Linz, capital del estado de Alta Austria y
donde habríamos de pasar la noche, esta vez en un pequeño apartamento que
habíamos reservado por Airbnb. Quedaba justo en la Hauptstraße, a poca
distancia del Puente de los Nibelungos, muy cerca también del Ars Electronica
Center, todo un orgullo de la arquitectura local.
 |
| Linz, Alta Austria. |
No tenía muchas expectativas sobre Linz.
Alguna vez leí que era una de las preferidas de Hitler y confieso que
seguramente tal vínculo me había prejuiciado en su contra. En el corto paseo que dimos, tras de instalarnos y descansar, me atrevo a decir que descubrimos una ciudad
tranquila, algo más provinciana que Viena, pero con ciertas huellas de un
pasado esplendoroso. Por un descuido me olvidé de investigar algún sitio donde
degustar la famosa Tarta de Linz, así que nos quedará para una próxima visita.
 |
| Catedral de Linz |
De vuelta a nuestro apartamento en la
Hauptstraße nos esperaba una comida ligera, un buen vino y la posibilidad de un
descanso. Sin embargo, la cercanía de la universidad le arrebató a nuestra noche cualquier viso de la tranquilidad. Afuera los estudiantes estaban de
fiesta o tal vez nos tocó hospedarnos en la zona más concurrida de la noche
linciense, pues la algarabía apenas amainó hasta bien entrada la madrugada.
Al día siguiente, tras un desayuno para
campeones, nos esperaba otro de los tramos más largos del recorrido que
habíamos elegido. Salimos lo más temprano que pudimos, aunque a esa hora ya el
sol estaba instalado en su puesto de observación privilegiada y parecía
dispuesto a castigarnos con sus rayos durante la mayor parte del trayecto.
Dejamos Linz con la certeza de que sería la mayor ciudad de toda la ruta.
Muchos de los que la han hecho le dedican uno o dos días, tal vez le
encontraron mayores atractivos. Nosotros, a dos días de recorrido y todavía
pensando en los kilómetros que restaban, no le dedicamos mucho tiempo.
Continuará











La posibilidad de hacer la Ruta del Danubio
surgió de una conversación con mis amigos Marta y Ángel hace casi un año,
cuando los invitamos a conocer la ciudad donde vivimos. Ya había oído hablar de
la ruta, pero no se me había ocurrido hacerla, más por cuestiones de logística
que por cualquier otro motivo.
Para empezar tampoco tenía bicicleta, pues la que compré en segunda mano
a principios del 2015 se la había regalado a alguien que la necesitaba más que
yo, días antes de nuestra segunda mudanza.
Mis amigos, entonces, se ofrecieron para
ayudar con el alquiler de las bicis y antes de que aterrizaran en Viena desde
Madrid, estuvimos unas dos semanas coordinando posibles etapas, lugares por
visitar y de alojamiento. Planeamos 5 días de pedaleo y fijamos la fecha para
el 14 de junio. Viajaríamos en tren desde la capital de Austria hasta una de
las primeras ciudades alemanas tras pasar la frontera, Passau. Luego allí
iniciaríamos el camino de vuelta en bicicleta.
1ra etapa: de
Passau a Inzell.
 |
| Saliendo de Passau rumbo a Inzell |
Passau es una pequeña ciudad bávara situada
en la confluencia de tres ríos, por eso la han llamado la Venecia germánica,
aunque estoy seguro de que la lista de localidades similares en el vecino país
es demasiado larga. Casi todas las grandes ciudades alemanas se asientan en las
márgenes de un gran río.
Salimos bien temprano desde la Estación Central y tras cambiar de tren en Linz, arribamos cuando faltaba media hora para el mediodía. Luego de probar
un desayuno típico, al menos así lo anunciaba el café cerca de la estación
donde paramos, comenzó a molestarnos una inoportuna llovizna, que nos acompañaría en
el breve trayecto hacia la
Fahrrad Klinik de Matthias Drasch, donde debíamos
recoger las bicicletas.
En un punto de la caminata pasamos por el
edificio de la Alcaldía, la común Rathaus de los pueblos germánicos y la vista del otro lado, en la que
podía observarse y la ribera del Danubio, me recordó a un paisaje similar visto
en Heidelberg, en el que fue mi primer viaje a Alemania en el 2012. Como en la ciudad del
Neckar, el río forma una garganta y uno tiene la fugaz impresión de que está en
el fondo de un paisaje que otros miran desde la altura.
La recogida de las bicis fue ordenada y
rápida, lo justo para iniciar una ruta para la que veníamos preparados, pero
quizás nunca pensamos que comenzara tan pronto. “Crucen el puente y a la
derecha”, nos dijo Matthias, las indicaciones que debe estar acostumbrado a
dar. Y en efecto, luego de cruzar el puente, a unos pocos metros de la
carretera principal comenzaba la ciclovía famosa que nos iba a acompañar
durante toda la semana.
Passau quedó atrás con nubarrones en el
horizonte. Habíamos leído más de una crónica sobre el recorrido y todas mencionaban
la posibilidad de un aguacero. Sin embargo, luego de pedalear los primeros
kilómetros el cielo continuó algo nublado, pero la lluvia dejó de
importunarnos.
Nuestro objetivo estaba a poco más de 42
kilómetros de la ciudad que acabábamos de dejar. Nos parecía la distancia ideal
para el primer día. En la ruta teníamos ya compañeros, otros que, como
nosotros, con las bicis y sus alforjas, pedaleaban rumbo a Viena, o quizás más
lejos aún, pues existen rutas que llegan a Bratislava y a Budapest.
En esta primera etapa la vía se adentraba por
bosques y el río aparecía siempre como un indicativo de cercanía y certeza. La
ciclovía está muy bien señalizada, con pequeños recuadros que anuncian el
Donauradweg y señales en el suelo y en algunas zonas donde el trazado se
interrumpe. Creo que es difícil perderse, aunque conviene estar pendiente de
los pequeños letreros, pues en ocasiones hay que desviarse del trayecto más
seguro y cruzar tramos de carretera regular.
Cuando apenas faltaban pocos kilómetros para el
objetivo, hicimos una parada en una de las casas de huéspedes/tabernas del
camino. Comprobamos en el mapa que casi estábamos llegando al meandro de
Inzell, por eso valía la pena disfrutar de unas cervezas. A esa hora el cielo
de Alta Austria se había despejado y el sol mostraba toda la gama de verdes de
la ribera más boscosa del Danubio.
Las cervezas, como diría un amigo londinense,
experimentado ciclista, son un buen combustible para pedalear. De manera que en
muy poco tiempo ya estábamos en la orilla opuesta a Schlögen a la espera del
pequeño ferry que nos cruzaría al otro lado. Sería el primero de los varios que
tomaríamos durante el trayecto, pues dependiendo de la senda que uno tome y de
los pueblos que quiera visitar, cuando no existen puentes en el camino hay que auxiliarse
de estos barcos que probablemente lleven siglos como socorrido medio de
transporte fluvial.
Desembarcamos en Schlögen y con las bicis de
vuelta en el asfalto comenzamos otra vez a pedalear, pensando que la Gasthof zum Heiligen Nikolaus, donde habríamos de pasar la noche quedaría mucho más lejos
del punto en el que habíamos cruzado el río. La encontramos enseguida, un
típico chalet de techo alto, al lado de un moderno granero donde quedarían las
bicis. Estábamos, eso sí, en el medio de la nada, con el río a unos pocos
metros y la naturaleza por los cuatro costados. Apenas había señal de móvil.
Instalados ya en una muy confortable
habitación, comprobamos que aún nos quedaba gran parte de la tarde y esta se
había tornado demasiado atractiva como para quedarse en la cama hasta la hora
de cenar. Cuando desembarcamos en Schlögen, habíamos conversado con unos
turistas españoles que conocían la zona y nos hablaron de un mirador en la
cercanía al que se llegaba subiendo por senderos en una loma. Así que decidimos
salir a explorar y caminamos de vuelta al embarcadero.
 |
| Vista desde Schlögen |
El camino al Mirador carecía de señales
claras y aunque el sol seguí allí en su sitio, los trillos de la subida no
habían perdido la humedad. Además, llegado un momento en el ascenso no apareció
ninguna señal hacia dónde seguir, por lo que hubo que abrirse paso entre piedras
afiladas cubiertas de musgo. Pensaba en lo diferente que son las reglas de
seguridad en las distintas naciones, pues no me imaginaba un lugar así en
Inglaterra, el país de las regulaciones sobre salud y protección.
 |
| Meandro de Inzell |
Llegamos a un punto bastante alto donde
pudimos apreciar el llamado Meandro de Inzell. Por suerte el descenso demoró
menos y terminamos en la amplia terraza del Hotel Donauschlinge. Las vistas del
río eran espectaculares. Por allí pasaban los cruceros, verdaderas plataformas
de terrazas y habitaciones que hacen diversos recorridos a lo largo y ancho del
Danubio. El primer día de bici casi llegaba a su fin y nos alegraba que no
estuviéramos tan cansados como habíamos imaginado.
Regresamos a nuestro chalet austríaco. Lo había
descubierto en Internet y en su sitio web aparecía una foto de los
propietarios, una familia vestida al más típico estilo nacional. Sin embargo,
cuando llegamos había escuchado a la que sería nuestra casera hablar en ruso
con unos niños a los que supervisaba. A la hora de la cena comprobé que no
solo ella, sino la mayoría del personal de servicio también provenían de Rusia. Me lo confirmó cuándo le pregunté. ¡Qué curioso!, pensé, allí en el medio de la nada, en la Alta Austria, un grupo
de paisanos de Pushkin.
Continuará























 En los días iniciales del confinamiento, las redes sociales se llenaron de memes humorísticos, porque tal vez así pensábamos que íbamos a superar la paranoia y sobre todo el miedo. Me atrevo a asegurar que a la cuarta semana nadie quería reírse. En mi Facebook, por ejemplo, amigos y conocidos pasaron de culpar a China por el virus, a promover teorías de la conspiración.
En los días iniciales del confinamiento, las redes sociales se llenaron de memes humorísticos, porque tal vez así pensábamos que íbamos a superar la paranoia y sobre todo el miedo. Me atrevo a asegurar que a la cuarta semana nadie quería reírse. En mi Facebook, por ejemplo, amigos y conocidos pasaron de culpar a China por el virus, a promover teorías de la conspiración. 
 Este es el Año del Virus, para qué buscarle otros referentes, digo si es que en los próximos meses no ocurre algún otro acontecimiento capaz de sobrepasar al COVID-19. Y cuando en Austria se van relajando las medidas de confinamiento que nos han tenido limitados por siete semanas, no dejo de pensar en el shock del primer día, aquel en el que reaccionamos con estupor ante lo que se avecinaba.
Este es el Año del Virus, para qué buscarle otros referentes, digo si es que en los próximos meses no ocurre algún otro acontecimiento capaz de sobrepasar al COVID-19. Y cuando en Austria se van relajando las medidas de confinamiento que nos han tenido limitados por siete semanas, no dejo de pensar en el shock del primer día, aquel en el que reaccionamos con estupor ante lo que se avecinaba. 



















 5ta Etapa: De Krems
a Klosterneuburg
5ta Etapa: De Krems
a Klosterneuburg

 Dejamos la Granja Kamleitner en una nublada
mañana de viernes. Bajar aquellas pendientes boscosas fueron todo un ejercicio
de caída libre. Al final hasta la distancia entre Schacherhof y Grein me
pareció mucho menor que la recorrida el día anterior. Vimos un par de cafés
donde desayunar, pero nos quedamos con el Café Willi’s, que también era
panadería y servían semmels acabados de hornear. Minutos más tarde ya estábamos
de vuelta en la ciclovía. El día continuaba nublado, aunque no parecía que nos
iba a acompañar la lluvia de la segunda jornada.
Dejamos la Granja Kamleitner en una nublada
mañana de viernes. Bajar aquellas pendientes boscosas fueron todo un ejercicio
de caída libre. Al final hasta la distancia entre Schacherhof y Grein me
pareció mucho menor que la recorrida el día anterior. Vimos un par de cafés
donde desayunar, pero nos quedamos con el Café Willi’s, que también era
panadería y servían semmels acabados de hornear. Minutos más tarde ya estábamos
de vuelta en la ciclovía. El día continuaba nublado, aunque no parecía que nos
iba a acompañar la lluvia de la segunda jornada.